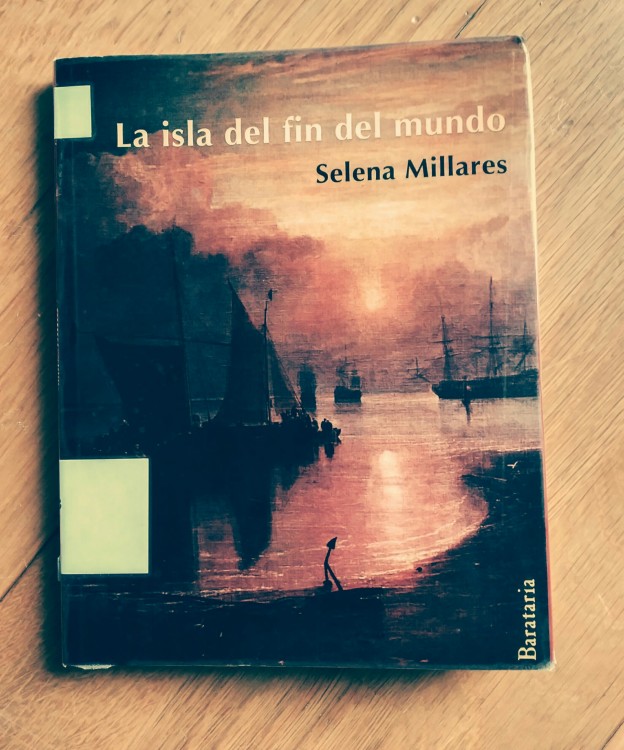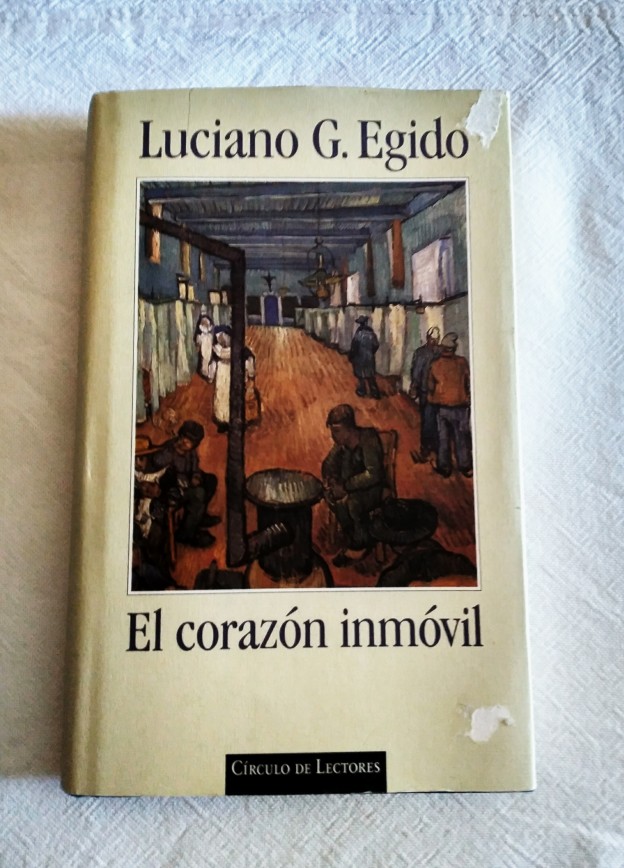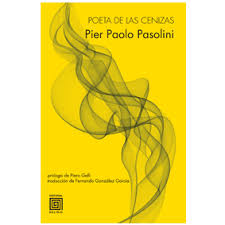Esta novela de Selena Millares (Las Palmas, 1963) tiene poco que ver con otras que he leído de corte náutico de Melville, Conrad, Hughes, Ignacio Ferrando o Fernando Clemot y me recuerda más a otras como Las páginas del mar de Sergio Martínez, Dos olas de Daniel Pelegrín o Las inquietudes de Shanti Andía de Pío Baroja.
Su protagonista es Aidan Fitzwater, un joven irlandés que el último cuarto del siglo XVIII quiere sustraerse a las requisitorias paternas y, literalmente, poner agua de por medio. Se embarcará en el Hibernia y a bordo fluctuará entre los oficiales, con cuyo capitán jugará al ajedrez, y la tripulación, a la que amenizará la singladura interpretando canciones con su violín.
Como novela de formación que es, nuestro joven -bisoño en el oficio de vivir- experimenta su primera aventura amorosa, donde la autora nos brinda secuencias de apasionado lirismo que me resultan un tanto inverosímiles, pues esto de los pétalos de flores y la puesta en escena amorosa (dibujando ella en el cuerpo de él arabescos nominales con su improvisada sangre menstrual), parecen más propio de un anuncio de perfumes de finales del siglo XX o de algún film de erotismo estilizado, que de un mozo sin posibles y una mesonera que apuran sus cuerpos alanceados por el deseo, a finales del siglo XVIII en un cuarto de la ciudad bordelesa.
Aidan experimenta además de la pulsión sexual, la fiebre del conocimiento (de ahí las similitudes con la novela de Sergio) y se le presentará la ocasión de entrar en contacto con libros de toda clase, pues además del entonces habitual tráfico de esclavos (como los barcos negreros que aparecían en la novela de Pelegrín), se verá secundando a otros miembros de la tripulación en el mercadeo de novelas de Voltaire, eróticas como Teresa filósofa, e incluso de Rabelais como su Gargantúa y Pantraguel por el que Aidan siente devoción. Este contexto histórico le permite a la autora traer a cuenta las convulsiones previas a la Revolución francesa, las tensiones y luchas entre el imperio de la razón y el monopolio de la religión, con sus artes inquisitorias, censurando y condenando a brujas, herejes, así como todo texto a sus ojos inmorales; el tráfico de esclavos, los flujos comerciales entre continentes de toda clase de productos, la magia que se codea con la ciencia…
La lectura no ofrece apenas resistencia, dado que Selena despliega una prosa eficaz. A las andanzas sexuales bordelesas de Aidan se suma luego otra ejecutada en la villa de Madrid, luego hay más aventuras a su paso por Cadiz, otra singladura, esta más breve, hacia las islas Canarias, donde la novela culmina, entre aquellas islas donde Aidan encontrará en la isla férrea su particular isla de San Bandrán.
Quizás no haya que pedirle a este novela la extensión de El plantador de tabaco, pero sí que echo en falta mucho más desarrollo, más aventuras, más peripecias y esto requiere mucho más esfuerzo, y por encima de todo un protagonista más sólido, no tanto un lobo de mar, pero no alguien tan endeble y sosainas como Aidan, el cual a sus 19 primaveras, nos suelta perlas como esta.
De pronto se me venían encima otra vez todas mis dudas y mis fracasos, todos mis años a la deriva y sin brujula.
La autora, cuando centra el relato en las palabras que Aidan dedica a recordar a su amada Marella se desmadra líricamente y son los momentos que menos he disfrutado de la novela, porque tiene mucho que ver con lo anterior, porque a Aidan lo ven como un niño. Lo que es.
Ediciones Barataria. 2018. 219 páginas