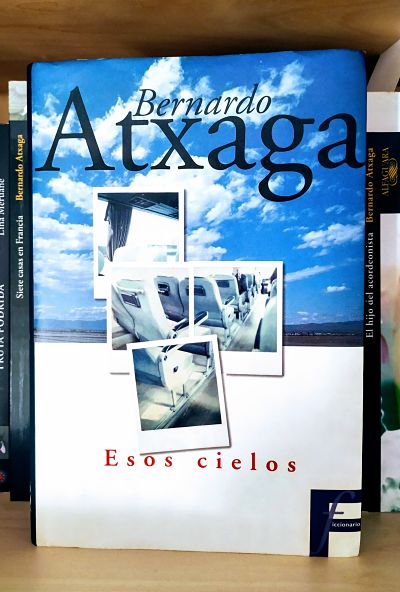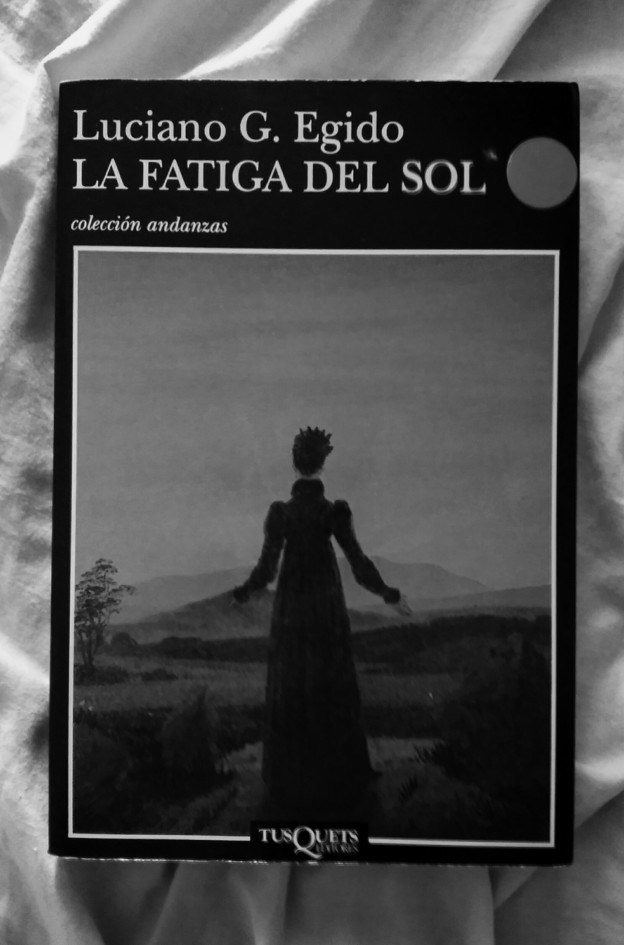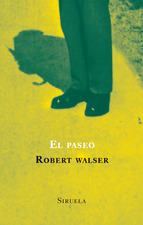Esos cielos del título de la novela de Bernardo Atxaga (publicada en 1996) ¿son los que buscaría un preso, ensoberbecido, aferrado a los barrotes; aquel horizonte, pensemos que rothkiano, en el que se cifrarían cromáticamente los anhelos de libertad?.
El relato, narrado en tercera persona, va referido a una mujer treintañera que es puesta en libertad tras cuatro años de reclusión. En Barcelona cogerá un autobús para desplazarse a su lugar de residencia, Bilbao.
El desplazamiento locomotivo horizontal, en lo espiritual será vertical: mezcla de pensamientos, reflexiones y sueños.
¿Qué miedos y zozobras atenazan a la recién liberada, aquella acción equivocada, o paso en falso, que la volvería a poner de nuevo a la sombra? ¿Por qué jugársela tan a lo tonto, con un extraño abyecto, en un hotel, su primera noche de libertad?
Su desplazarse irá pautado por las sombras del miedo, la sospecha, la inseguridad propia de aquel que vuelve a ponerse en pie después de una larga convalecencia y haya de reaprender las rutinas, reocupar su lugar en el mundo.
¿Hay para la excarcelada un mundo al que volver? ¿Encontrará amparo en la familia, el barrio, los amigos, conocidos? ¿Cuál será su reacción (la suya y la de ellos), cómo será su reingreso, en qué consideración la tendrá la banda armada a la que pertenecía al entrar en prisión y que ahora la trata de traidora? ¿Qué hizo para ingresar en prisión? ¿Procede aquí hablar de redención?
El autobús se erige como un espacio cerrado que convierte la narración en una pieza de cámara claustrofóbica. Pensaba que quizás un monólogo interior, una narración en cascada en la que se vertiera el flujo de conciencia de Irene -así se llama ella. No lo sabemos hasta llegar a la página 86. Irene: Aquella que trae la paz– sería más adecuado, pero lo que Atxaga logra con los distintos personajes que ocupan las localidades del autobús es mostrar cómo al igual que Irene, otras personas ya sean las monjas o los policías de paisano, viven también su particular cruzada; unas, las monjas, cuidando de los enfermos de SIDA (cuando nadie quiere cuidar a enfermos), los otros, los policías, persiguiendo terroristas, siempre en el punto de mira de la banda terrorista ETA.
La narración se nutre de canciones y lecturas, las que Irene llevó a cabo en la cárcel y le sirvieron de punto de fuga mental, algo férreo en lo que apoyarse. Libros que ahora necesita tener cerca. Poemas que la liberan y auxilian. Palabras como obleas, que alimentan y quién sabe si incluso la purifican.
Dicen las monjas que su proceder es tributario de su época. La novela de Atxaga, publicada hace más dos décadas, también es tributaria de aquellos años en los que ETA seguía matando (15 asesinatos en 1995, 5 en 1996, 13 en 1997…), sin que se pudiera pensar entonces en su final, como así, afortunadamente finalmente ocurrió. Muchos posiblemente vieron en la novela una puerta abierta a la esperanza o un espacio de reflexión acerca de qué hacer con aquellos que abandonaban las cárceles y volvían a la vida civil, no a una Pampa distante y arcádica, sino al barrio, a la calle, a la vida, a rostro descubierto, sin empuñar armas, aquellos como Irene para los que su pasado era una cárcel y el presente un tercer grado.
Bernardo Atxaga en Devaneos