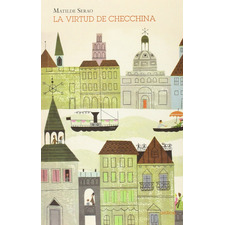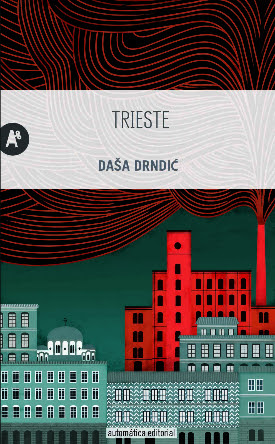Sergio Chejfec
2015
115 páginas
Editorial Jekyll & Jill
A día de hoy los niños en los colegios se manejan con sus lapiceros y sus cuadernos interlineados, donde aprenden caligrafía, donde se les enseña ortografía. El cambio radical vendrá cuando los niños directamente tengan que escribir sobre un teclado físico o virtual, y la escritura manual pase a ser una reliquia.
La escritura manual, es todavía hoy en las aulas un paso obligado, el cual convive cada vez más temprano con otras formas de escritura, dado que el niño aprende a escribir a mano y al mismo tiempo, hace búsquedas en internet o escribe mensajes en teléfonos móviles.
La tendencia es que la literatura a mano cada vez sea menos necesaria, pasando a ser ya casi inexistente en muchos trabajos, donde lo máximo requerido es echar alguna firma que otra, y donde la escritura mecánica o digital ha ganado la batalla.
Creía que este libro de Chejfec se movería en este terreno, en esta disyuntiva entre lo analógico y lo digital pero no, no del todo, pero algo hay.
A medida que la escritura a mano desaparece lo hace también todo aquello asociado a la misma: los cuadernos, las libretas, las hojas donde el autor iba tomando notas, apuntando reflexiones, fijando pensamientos. Vemos, que a la par de la publicación de los libros, surgió también mucho material que tiene que ver con la génesis de esos libros, los manuscritos que el autor pergeñó, las anotaciones que hizo en el mismo, los subrayados sobre lecturas de otros autores, mostrando un paisaje hollado, surcado por el trabajo, y el esfuerzo, por la mano del escritor, que rotura el papel como el agricultor el campo.
Si todo este trabajo manual, se reemplaza por una hoja en blanco sita en la pantalla de un ordenador, donde el empuñar un lapicero, un bolígrafo, una pluma, se sustituye por el traqueteo digital sobre un teclado, todo lo anterior, en mayor o medida desaparece, y la literatura pasa a convertirse en algo más etéreo, más fungible, algo virtual, donde la fisicidad de la escritura muta a otras territorios.
Ciertos pasajes del ensayo me han resultado muy técnicos, en otros, no salgo de mi asombro ante lo que algunos artistas plásticos son capaces de hacer con ciertos textos, empleándolos para crear obras de arte de todo tipo, como escribir un libro entero sobre una única hoja o pergeñar literaturas sensoriales, que se ven y escuchan, casi tanto como se leen, etc.
Disfruto leyendo todo lo que tiene que ver con la relación que Chejfec establece con su escritura (surge este ensayo a raíz de la compra de la libreta verde que vemos en la portada del libro, convertida con el paso del tiempo en un talismán) transcribiendo en su mocedad las obras de Kafka, con la esperanza de que ese transcribir le aparejase a su vez, asumir como por ósmosis, algo del genio Kafkiano, o las reflexiones acerca del nuevo estatuto que asume la escritura digital con respecto a la manual o la mecánica, o lo que sucede en esas blogs donde algunos autores cuelgan sus textos (textos ultimados que aglutinan en su ser todo el proceso de creación y edición), que en el caso de ser imprimidos por algún usuario en cualquier parte del mundo, éste tendría entre sus manos, un ejemplar original (donde surge la reflexión acerca de lo que entendemos por copia y original) teniendo presente siempre que sobre un papel o sobre una pantalla, la escritura creo, siempre seguirá viva, porque en un formato u otro, el ser humano siempre saciará su sed de aprehender el mundo, de explicarlo, a través de la escritura, de esa “marcación sobre una superficie”.
A quienes gocen de la lectura, de la escritura, de una de las dos, o de ambas, este ensayo será sin duda de su interés.
La edición de este librito por parte de la editorial Jekyll&Jill es una maravilla (http://jekyllandjill.com/shop/ultimas-noticias-de-la-escritura/)