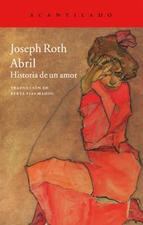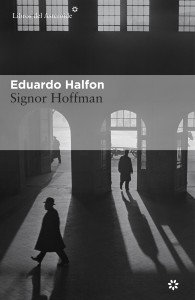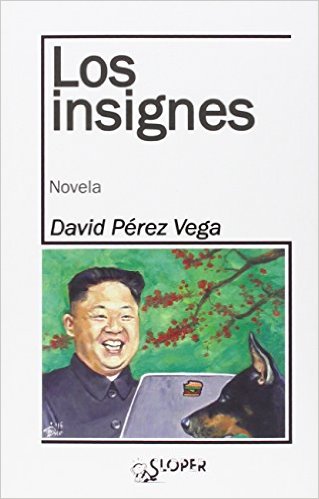Eduardo Halfon
Libros del Asteroide
2015
144 páginas
Signor Hoffman de Eduardo Halfon (Ciudad de Guatemala, 1971) lo conforman seis relatos.
En el último relato que cierra el libro y el más extenso, titulado «Oh gueto mi amor«, el protagonista se traslada a Łódź, a fin de conocer el pueblo y la casa en la que vivió su abuelo judío, antes de ser éste enviado a distintos campos de concentración, para salir vivo, y sin ninguna gana de volver a Polonia, ni a su pueblo, al considerar a los polacos unos traidores a los que no les tembló el pulso al confinar en el gueto de Łódź, a un tercio de la población judía, que sumaba más de 200.000 almas, cuando los alemanes comenzaron su exterminio y tomaron la ciudad en 1939, pasando a llamarse Litzmannstadt.
El protagonista de este relato es el mismo que el de Monasterio y quizá el mismo autor de la novela, porque lo narrado parece autobiográfico. Lo tenemos de nuevo ataviado con un gabán de color rosa (a falta de nada mejor al haberse extraviado su maleta), visitando Auschwitz, avivando la memoria de su abuelo a través del recuerdo de este, como si visitando los mismos lugares en los que éste vivió, llegara a entenderlo algo mejor, y afianzar así mejor sus recuerdos, acompañado en su periplo por madame Maroszek, si bien una vez en la casa donde antaño moró su abuelo, no sabe bien verbalizar por qué motivo está allí. Nada extraño, porque a veces necesitamos sentir cosas que hurtamos a nuestro cerebro, o que no necesitamos procesar mediante la razón.
Los relatos me resultan todos ellos bastante tristes.
El protagonista, que es el mismo en todos los relatos, viaja mucho, aunque como afirma en un momento determinado, quizás todos los viajes no sean otra cosa que un único viaje.
Primero va a Italia, a Calabria, donde descubre que allí Mussolini, en Ferramonti di Tarsia, también creó durante la II Guerra Mundial campos de concentración donde confinaron a los judíos y donde le invitan para hablar de su abuelo judío, y al acontecer en esos días la muerte del actor Philip Seymour Hoffman y él apellidarse Halfon, acaba adoptando el nombre del primero y emborrachándose junto a la mujer que ejerce de cicerone, a base de ginebras, con las que quiere enturbiar el narrador su raciocinio y quitarse de encima esos billetes, para él sucios, que le han entregado a cambio de sus palabras, cuando piensa que esa réplica, esa reconstrucción, del campo de concentración que ha visto, no es otra cosa que un parque temático dedicado al sufrimiento humano, a lo que él, con sus palabras y en su empeño de honrar la memoria de su abuelo, no hace sino contribuir a ese teatro.
En otro relato coge su coche y en un par de horas se traslada desde la capital (en Guatemala) a una playa del Atlántico, donde constata que mientras él vive a cuerpo de rey, a otros les falta casi de todo, cercenado su futuro por múltiples limitaciones (física, mentales, sociales, culturales), como constata al ver a un joven encerrado, cual ave, entra las cuatro paredes de su jaula bambú.
En el siguiente relato la acción se traslada hasta una población sita en la frontera con México, donde una familia de cafeteros le demuestra con hechos que a través del trabajo duro, la adquisición de conocimientos y la formación necesaria, uno puede ser dueño de su presente y de su fortuna, sin que venga ningún europeo o norteamericano a mangonearlos, ni a robarles el fruto de su trabajo, mientras en el ambiente flotan las muertes violentas de todos aquellos jóvenes asesinados, que les fueron así arrebatados a sus padres, ya por siempre mutilados estos y ya perdidos para siempre en sus selvas interiores, donde no entra la luz.
Seguimos viajando. Nos vamos a Belice, frontera con Guatemala. El protagonista ve como sus planes se desbaratan, mientras perdido en un pueblo de mala muerte, espera que le reparen el coche, y pueda poner pies en polvorosa a todo meter, pues todo a su alrededor, fuera de su fortaleza de confort, se le antoja precario y peligroso.
Más tarde vuela a Harlem, a Nueva York y descubrimos cómo sobrevivir a esos domingos tediosos, gracias a los recitales de música que ofrece una mujer que ha perdido a su hijo.
En estos relatos no creo que Halfon llegue al nivel de Monasterio, pues la mayoría de ellas van poco más allá de su entidad anecdótica, no obstante, al menos un par de ellos muy buenos, el primero y el último, no carecen de interés.
Creo que para Halfon la literatura es enmascaramiento, adopción de otros roles, suplantación, un ejercicio de memoria, un punto de fuga, un alejamiento del ser, pues como afirma el autor en un momento de su narración, este aprovecha cualquier ocasión para distanciarse de su condición de Guatemalteco «tanto literal como literariamente”.
En Monasterio (reseña) sucedía algo parejo, pues ahí Halfon se cuestionaba valientemente y con mucho humor, qué implicaciones tenía para él ser judío y en qué medida renunciar, o distanciarse de una religión (entendida como un yugo), o no vivirla o sentirla como otros quieren imponernosla, a veces es la única manera de ser dueños de nuestras propias vidas.