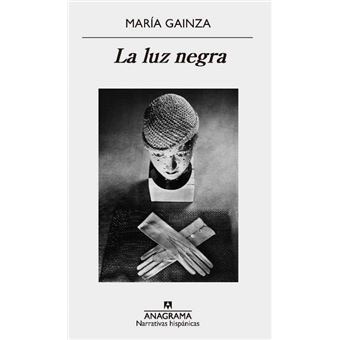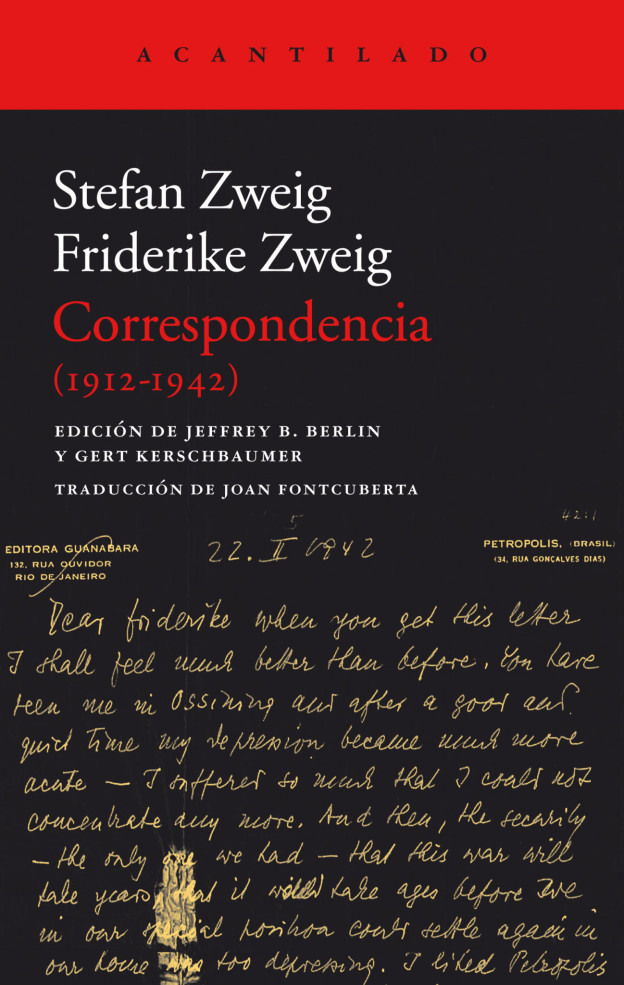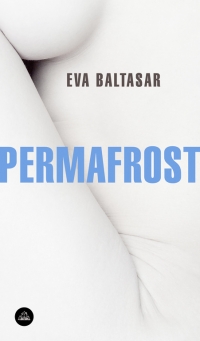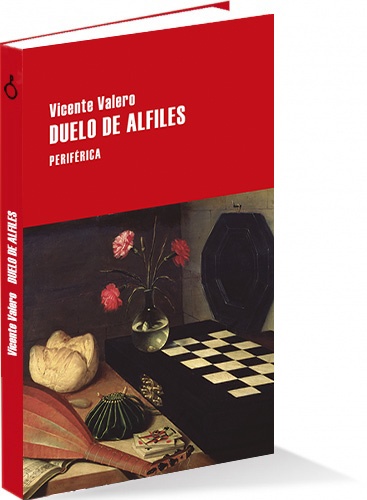He notado que una no escribe ni para recordar ni para olvidar, ni para encontrar alivio ni para curarse una pena. Una escribe para auscultarse, para entender qué tiene dentro. Así por lo menos, he escrito yo, como si un endoscopio recorriera mi cuerpo.
Auscultamiento que es tanto exploración como búsqueda e huida. La narradora no irá, como en la novela de Bolaño, en busca de Cesárea Tinajero (la madre del visceralismo), sino detrás de la Negra, mujer correosa, de contornos imprecisos, prestigiosa falsificadora argentina del siglo XX de los cuadros de Mariette Lydis, que desaparece sin dejar rastro.
La búsqueda de la Negra es movimiento, no siempre lineal. Búsqueda que tampoco arrojará datos concluyentes. A medida que la narradora avanza en su investigación es como si una voz de ultratumba, la de la Negra, le dijera: dejá de joderme y no trates de hacerte un puzzle a mi costa.
«El personaje con su pasado de contornos precisos, de psicología lineal, su accionar coherente, es una de las grandes mentiras de la literatura».
La indefinición, la falta de resolución de la propuesta, su corta extensión, el magnetismo que me genera su lectura, me recuerda a las novelas de Modiano, donde la memoria -aquí investigación- siempre arroja datos precarios, difusos, inconsistentes para armar una historia sólida.
La luz negra de María Gainza (Buenos Aires, 1975) es tambien una novela de ideas, en la que la autora irá va vertiendo por boca de la narradora y de otros personajes ideas y reflexiones acerca de la crítica, la falsificación (sin el grado de detalle de Lo que arraiga en el hueso) “A veces me pregunto si la falsificación no es la gran obra de arte del siglo XX”, el valor (intrínseco) y monetario del arte, la imposibilidad de armar un relato coherente, sólido, con palabras, etc.
Novela que es también una suerte de biografía, la de la Negra. Vidas extintas y ajenas que siempre son colchonetas desinfladas, arrumbadas en un trastero, polvorientas, desapercibidas, a las que el aire de la narradora, con arrestos de biógrafa, otorgará -o esa es la pretensión- volumen, presencia y apariencia, pero sin dejar de ser aire plastificado en todo caso, así la Negra, así el resto.