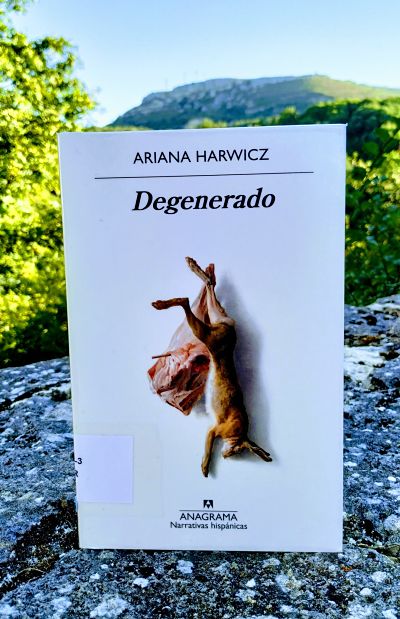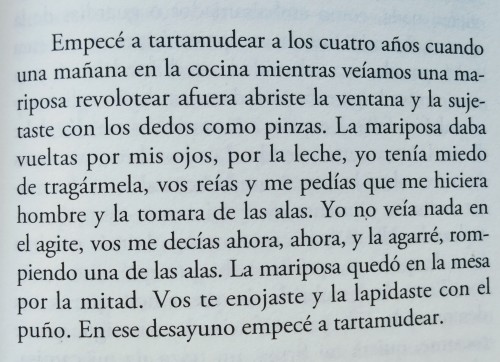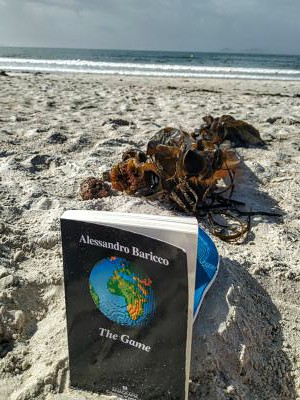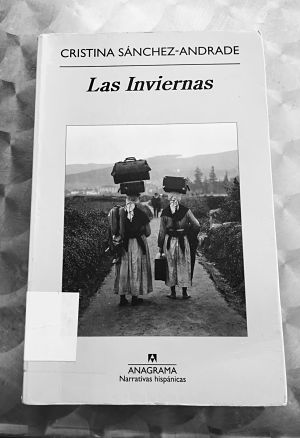I
Sentado en la terraza de un bar próximo a O Grove trataba de leer haciendo frente a una agresión sonora. Un crío en la mesa de al lado escuchaba un vídeo en su móvil al máximo de volumen. Pensé en decirle algo pero antes de ello reparé en el muchacho. No tendría más de once años, espatarrado sobre la silla de plástico seguía las instrucciones en el que alguien explicaba cómo hacer vídeos virales. Otro crío, algo más joven, de unos ocho años entabló conversación con él y allá salieron los nombres de unos cuantos influencers. Pensé en mi generación: el futbolín, las canicas, los cromos, el billar, los partillos de fútbol, las cadenetas, los polis y cacos… Viendo a ese niño abismado en la pantalla del móvil, sustraído a todo lo demás, ajeno a cualquier clase de aburrimiento, mi gesto adoptó semblante interrogante. En mi auxilio vino el libro que trajinaba en ese momento, The Game de Alessandro Baricco.
En ellos percibíamos una intensidad, un sentido, una fuerza que por el contrario comparadas con las que recordábamos haber tenido en dotación a su edad, parecían bastante espectaculares.
II
Cuando has leído y disfrutado Los bárbaros algo te impele a leer The Game. Es como la segunda parte de una saga a cuyo visionado no puedes sustraerte. Baricco nos ofrece en The Game un mapa de cómo ha sido la gestación y el alumbramiento del mundo digital en el que nos vemos inmersos y también inmensos, podíamos añadir. Lo llama The Game porque para él todo esto tiene una presencia lúdica, la propia de un juego. Según cuenta la experiencia del siglo XX es la de un siglo negro, con dos guerras mundiales y otras tantas civiles, podemos añadir. Esa experiencia nefasta lleva a la posexperiencia (donde no hay ya mediación, lo cual supone el ocaso de los sacerdotes, si bien la mediación aún perdura en la educación (maestros), la sanidad (doctores); la insurrección digital llevaba en su seno la pretensión no expresada de que la experiencia pudiera llegar a ser un gesto rotundo, hermoso y cómodo. No la recompensa a un esfuerzo, sino la consecuencia de un juego, una experiencia que no era ofrecida por un mediador y que ahora quedaba en libertad sobre la superficie del mundo), en donde las presentes apps ya no son mediaciones para sus usuarios, sino articulaciones de su forma de estar en el mundo), hacia un mundo donde prima el movimiento: hemos llegado al punto de valorar las cosas por su capacidad de albergar o generar movimiento, donde se piensa en el mundo a nivel global, y ahí están aplicaciones planetarias como Facebook, herramientas usadas por miles de millones de personas, que permiten unirlas. Un escenario en el que circulan con fluidez mapas (Google), mercancías y documentos. La realidad es ahora un movimiento de rotación: una cíclica migración de los hechos a través de los dos polos, el mundo y el ultramundo, los dos corazones de un mismo organismo: la realidad.
Los que nacimos a mediados de los setenta, los que no somos nativos digitales, estuvimos ahí presentes cuando nació internet, la web (creando una copia digital del mundo, que cambiaría irreversiblemente el formato del mundo, aboliendo las fronteras, con la idea de ponerlo todo en movimiento) enviando los primeros correos electrónicos, navegando con Excite, con Altavista, luego todo se precipitó y pasamos de los teléfonos móviles que servían para enviar y recibir llamadas, a convertirse en ordenadores portátiles, vimos el nacimiento de Google, de Amazon de las redes sociales y la colonización física del ultramundo. Baricco explica cómo se pasó de jugar al futbolín, al millonario (Pinball o máquina de bolas), y luego al Space Invaders: inmaterial, gráfico, indirecto. El cual tiene ya en su interior el infinito. Se crean herramientas que si no son juegos lo parecen. Videojuego que supuso el comienzo de todo y configuró la imagen del hombre-teclado-pantalla. De ahí se pasaría al ordenador personal, idea muy peregrina entonces, pues no se veía qué podía hacer un particular con un cacharro así en casa. Para Baricco cuando Steve Jobs presentó el teléfono táctil en 2007 todo cambió. Una presentación en la que primaba la diversión, lo entretenido, lo lúdico, lo festivo: The Game. La pregunta que vale hacerse es por qué se llegó a esto. Se llegó porque en el horizonte se vislumbraba algo parecido a una tierra prometida, a la que se llegó a resultas de una revolución tecnológica consecuencia esta de una revolución mental de la que procede todo.
Hemos visto cómo luego la música se volcaría en internet primero con Napster ahora con Spotify y cómo la presencia de las redes sociales dinamitarían las elites (y crearía otras) para que cada individuo pudiera proyectarse en internet y fomentar así su yo. Habla Baricco del invididualismo de masas, que lleva al egoísmo de masas (Cuando millones de personas se ponen a caminar en dirección contraria ¿cuál es la dirección correcta del camino?, el Game se ha convertido en la grandiosa incubadora de un individualismo de masas que nunca habíamos conocido, que no sabemos cómo tratar y que nos pilla esencialmente sin preparación), y constata como movimientos como el M5S (que aportarán la idea de una democracia digital, para quienes internet ha de ser un derecho fundamental) acaban pactando con la extremaderecha, pues no parece que detrás de todo esto haya ninguna ideología o creencia (Es el laicismo –total, irremediable, a veces terrible- de los padres del Game, más allá de ampliar la libertad de cada cual y permitirle que la realidad sea ahora la combinación de dos fuerzas motrices (mundo y ultramundo), lo que forma parte de nuestro día a día, aquello inamovible y lo que forma parte de nuestra proyección digital y todas las herramientas que la facultan y que nos permiten expansionarnos, aquello que Baricco denomina Humanidad aumentada. Un aspecto clave de lo digital es su ligereza, su superficialidad en contraste con lo anterior que era más grave, más pesado, más pétreo. Parece que ya no hace falta memorizar nada sabiendo que todo está ahí en la nube. La pregunta que vale hacerse es si todo esto nos hace más estúpidos o más inteligentes. Lo cual guarda relación con la naturaleza de lo que llamamos experiencia, y cómo ésta va mutando entre los nativos digitales, víctimas de la inmediatez, el multitasking, al abrigo y a la caza del movimiento, de la vibración, el alma, en definitiva, pasando del gesto de antaño al movimiento de ahora.
Son una élite intelectual de nueva especie, vagamente humanista, donde la disciplina del estudio ha sido sustituida por la capacidad de unir puntos, el privilegio del saber se ha disuelto en el de hacer y el esfuerzo de pensar en profundidad se ha invertido en el placer de pensar rápido.
Baricco presenta y desarrolla los capítulos de forma tan juguetona como amena, ya saben: Username, Pasword, Play, Maps, Level Up. Presenta mapas que permiten ver la evolución de lo digital, analizar las ruinas de lo que fue el mundo que conocimos, y posibles mapas que nos depararán el futuro, a través de la inteligencia artificial, lo cual seguramente forme parte de una tercera entrega, cuando toque, que leeré gustoso, pues Baricco logra darle a sus ideas, con un aliento épico, un sentido muy literario, gráfico, mundano, compartiendo sus dudas, temores, prejuicios, descubrimientos, preguntas (este ensayo como respuesta(s)), su incertidumbre y así escribe, ensaya y nos ilumina, nos ofrece mapas, a sabiendas de que solo ofrecen luz sobre una parte de la realidad, siempre inasible, en mutación y su empeño es valioso tanto como lo es su capacidad para arrojar algo de luz en la exposición de sus ideas, en tratar de buscar un propósito y un sentido a la insurrección digital (que desmantelaba las mediaciones y favorecía el movimiento, que trataba, no de cambiar la naturaleza de la gente, sino de cambiar las herramientas, las técnicas que la misma utilizaba) o revolución digital (el autor se pregunta de qué estábamos huyendo cuando enfilamos la puerta de una revolución semejante, ¿de qué muerte estaban huyendo cuando decidieron vivir de esta forma nunca vista?, qué clase de hombre inventó el Smartphone?, si lo hizo para escapar de una prisión, responder a un pregunta, acallar un miedo, en un libro que es carnaza de subrayado, que pide ser manoseado y exprimido a conciencia, que al contrario que los artefactos digitales no se quedan sin batería, ni precisan de wifi, que se accede a ellos en cualquier momento, en cualquier ocasión, en un plisplás, ya.
III
Habla Baricco al final de su libro de salvar la identidad de la especie, de preservar aquello que nos hace humanos, de que no habrá en el futuro nada más valioso que todo lo que haga sentirse humanos a las personas.
Uno percibe a diario en todo lo digital cierto ensimismamiento y aislamiento en los usuarios de las múltiples apps que tenemos a manos en los móviles, de tal manera que toda esa creciente oferta tecnológica que nos conecta con el ultramundo nos aísla a menudo del mundo, perdiéndonos o descuidando el contacto visual, físico, las sonrisas, las miradas, las caricias, las lágrimas, todo aquello que lo humano conlleva, atesora y nos caracteriza.
Que esa fuerza motriz nunca deje de serlo, porque entonces la humanidad como tal, si decide a quedarse a vivir en el ultramundo, creo que habrá fracasado.

Formas de estar y amar en el Mundo.
The Game. Alessandro Baricco 335 páginas. 2019. Traducción de Xavier González Rovira