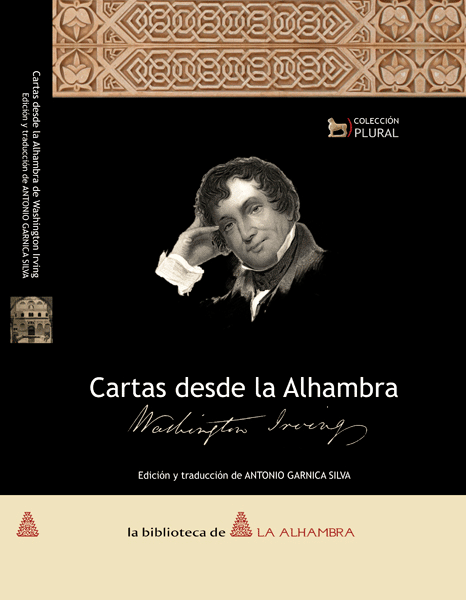Cartas desde la Alhambra, literales, las que escribe Washington Irving (1783-1859), las primeras en su estancia breve en 1828 y más tarde, durante los tres meses, de mayo a julio de 1829, el cual tiene la fortuna de ser alojado, por gracia del gobernador de la Alhambra, en unos apartamentos de la misma -en los que el gobernador no llegará a tomar posesión, pues prefiere vivir éste en la ciudad-, junto a una ama de llaves y su sobrina, la joven Dolores, y nadie más a su alrededor.
Irving se recrea en esta soledad, en el silencio, solazado por el arrullo de las fuentes, el canto de los pájaros, la fragancia de las flores, los rincones umbríos, las fuentes que le sirven como piscina cuando aprieta un calor intolerable.
Una estancia la suya muy placentera. Irving enamorado desde joven de la ciudad de Granada -cuyas crónicas ha leído en su mocedad-, de las batallas entre moros y cristianos, siempre ha tenido un sueño: visitar Granada. Cuando lo hace, cuando visita la última ciudad árabe, siente el influjo, el magnetismo de la Alhambra. Tener la oportunidad de pasar allá, casi en soledad, paseando por todas las dependencias, salones, fuentes, a cualquier hora del día y de la noche bajo la luz de la luna, lo asemeja a un rey -sacado de Las mil y una noches- en sus dominios. Una oportunidad única que Irving vivirá con fruición, ordeñando cada momento vivido.
Llegué a Granada hace tres semanas para pasar algún tiempo aquí durante la mejor estación del año. Vine en compañía de un joven príncipe ruso, secretario de su embajada, y el gobernador de la Alhambra, al enterarse de mi pobre alojamiento en la ciudad nos dio permiso para usar como residencia un lugar del antiguo palacio de árabe que la había sido asignado como morada, pero del cual no había llegado a tomar posesión. Y aquí estoy alojado en uno de los lugares más bellos y románticos y deliciosos del mundo […] desayuno en el Salón de Embajadores, o entre las flores y las fuentes del Patio de los Leones, y cuando no estoy ocupado con mi pluma, descanso leyendo un libro en estos salones orientales, o paseo por los patios y los jardines de día o de noche sin que nadie me moleste. Todo esto me parece un sueño o como si estuviera encantado en algún palacio de hadas.
Estos acontecimientos tan favorables para él, tan gratos, tan satisfactorios, son los que expresará en las distintas cartas que escribe a su hermana, hermanos, amigos, editores. Cartas en las que se refieren sentimientos y anécdotas que se repiten, sin apenas cambios. Hay alguna anécdota curiosa, como la instauración de un libro de firmas, de tal manera que a partir de entonces, los visitantes de la Alhambra, como Chateaubriand, en lugar de firmar en las paredes, como se hacía hasta entonces, pasarán a hacerlo sobre el papel.
Irving reivindica sus derechos de autor de las obras que va publicando como Crónica de la conquista de Granada, la biografía de Colón, y los Cuentos de la Alhambra que está preparando.
Se nos cuenta que Walter Scott (1771-1832) fue el primero en poder cobrar sus derechos de autor. Derechos que Irving anhela a fin de poder preservar su independencia y poder vivir de la literatura.
Al final, después de tres meses, sin comerlo ni beberlo, a Irving le ofrecen un puesto de secretario del gobierno de los Estados Unidos en Londres.
Irving titubea. Granada lo embruja, pero sus amigos le animan a aceptar. Irving acepta, deja Granada, en una tartana. Deja su equipaje en manos de cosarios y abandona, Granada, Andalucía, España, a la que regresaré doce años más tarde como embajador de los Estados Unidos en la villa de Madrid.
El tono de las cartas es amable, optimista, vitalista, indulgente, cortés, galante.
Irving tiene buenas palabras para quienes tan bien le acogen, como el Duque de Gor, su cicerone, Mateo Jiménez, su compañero de fatigas, Dolgorouki, sus dos fieles y leales amigos Gessler y Stoffregen. Se muestra indulgente, ilusionado, y en su periplo para llegar de Sevilla a Granada, por esos caminos de Dios, plagados de bandoleros y ventas inmundas, Irving muestra una curiosidad, una alegría, un entusiasmo, un mirar cuanto lo rodea con ojos favorables, teñidos de un romanticismo innato a Irving, que hace que donde la realidad cojee, su idealismo obre de muleta.
Editorial Almuzara. Traducción de Antonio Garnica Silva. 2009. 170 páginas.