Hasta el momento solo había leído y disfrutado de lo lindo con piezas breves de Eça de Queirós (1845-1900), como Adán y Eva en el paraíso o Alves & C.ª Era el momento de abordar sus grandes novelas como La ilustre casa de Ramires, El crimen del padre Amaro, La capital o Los Maia, ésta que nos ocupa. Los Maia, publicada en 1888, es un tocho de más de 800 páginas, que no he leído, he devorado. Me recuerda la prosa humorosa y palpitante de Queirós a la de Benito Pérez Galdós, en cuanto a su viveza y su capacidad para subyugar.
Queirós fija su atención en la burguesía, pues los documentos humanos a lo Zola, no aparecen en el texto, o si lo hacen, son siempre para mostrar esa compasión de salón que muestran los burgueses cuando, desde la barrera, algo de ese lodazal mundano y terrenal les salpica, ya sea en la lectura de un poema o al asistir a alguna representación teatral.
Como en Fortunata y Jacinta en Los Maia (novelas publicadas con dos años de diferencia) hay muchos líos de faldas, con señoritos endomingados, que se encaprichan de las mujeres ajenas, dando luz verde a las infidelidades y a los adulterios, convertidas ellas en objeto de culto, diosas de quita y pon, pues la ensoñación de los amados muda en tormento a las primeras de cambio, algo lógico ante amores tan caprichosos, volátiles y etéreos como escurridizos y tornadizos.
El eje de la novela es Carlos, vástago de una familia acaudalada y vida muelle, que vive sin dar un palo al agua, entregado al ocio y al recreo en todas sus manifestaciones. No le faltan amistades -condes, políticos, marqueses, poetas…-que le ayuden a dilapidar su tiempo en toda suerte de fiestas, ágapes, reuniones, espectáculos teatrales, lamerones todos ellos entregados al dolce far niente, que hablan mucho y hacen poco, pues sus proyectos empresariales siempre quedan en aguas de borrajas y desaparecen del porvenir, como pompas de jabón, con la resaca del día después.
La novela no es sólo un folletín donde Carlos irá deshojando la margarita de sus conquistas, aceptando unas (Maria) y rechazando otras (la Condesa) ya que Queirós ejerce la crítica al situar en el punto de mira a la burguesía lisboeta, y no dejará títere con cabeza. Todos estos burgueses hablan de lo mal que están las cosas, de lo imbéciles que son los políticos que les representan, pero no mueven un dedo para cambiar las cosas, asumiendo su fracaso o su imposibilidad, siempre con la vista puesta en otros países, en otras latitudes, donde las cosas son diferentes y mejores que en esa Lisboa de mármol y basura, como se dice en la novela. Un país el suyo que vive de espaldas a la cultura, a la inteligencia, con párrafos demoledores como los dedicados a la prensa, convertida en un pasatiempo inane, que lejos de informar aborrega y entontece, algo esperado cuando los plumillas que emborronan las cuartillas no dan para más. Puyazos hay también para la religión, propiciando momentos descacharrantes como los poemas recitados de Alencar capaz de fusionar la República y el crucifijo en un mismo destino o el uso y defensa de la religión católica por parte de un ateo para imponerse en un debate parlamentario.
La nota gamberra, la polémica, el anticlímax ante tanta situación almibarada y tanto amor idealizado, aquel que irá pinchando los globos del romanticismo reinante será Ega, todo un personaje, un tipo deslenguado, que no se casa con nadie, capaz de soltar por su boca cuantas burradas le vienen en mientes, aportando a la narración un elemento desenfadado, contrapunto de esa corrección e hipocresía en la que se mueven la burguesía, que mantiene una postura oficial de cara a la galería, marcada por el honor, la dignidad, el decoro, pero que luego, fuera de foco, cuando nadie mira, hacen lo mismo que el resto, dando rienda a sus bajos instintos, alimentando una naturaleza que dista muy poco de la del pueblo, cuya bajeza tanto detestan.
Muy ilustrativos son los pensamientos que corroen a Carlos y su falsa moral, cuando ve a Miss Sara retozar con un jornalero. Siempre hay alguna justificación para diferenciar su conducta de la los demás, cuando en el fondo unos y otros hacen lo mismo.
Los devaneos amatorios de la madre de Carlos y la infancia de éste, que se nos refieren en un comienzo espléndido, marcarán el final de la novela, impregnada siempre ésta por el suspense y la fatalidad. Postrimerías en las que Afonso, el abuelo de Carlos, recobra un protagonismo fúnebre y se nos refieren una serie de acontecimientos cuando menos sorprendentes, que para mi estupor la contraportada de la novela (que leo una vez finalizada la novela) ya nos destripa.
Pre-Textos. 835 páginas. 2013. Traducción, prólogo y notas de Jorge Gimeno.

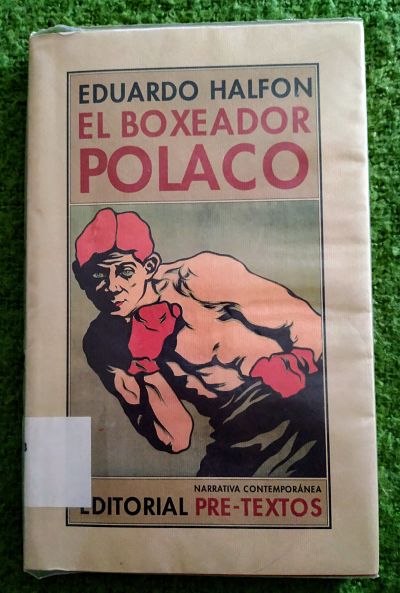
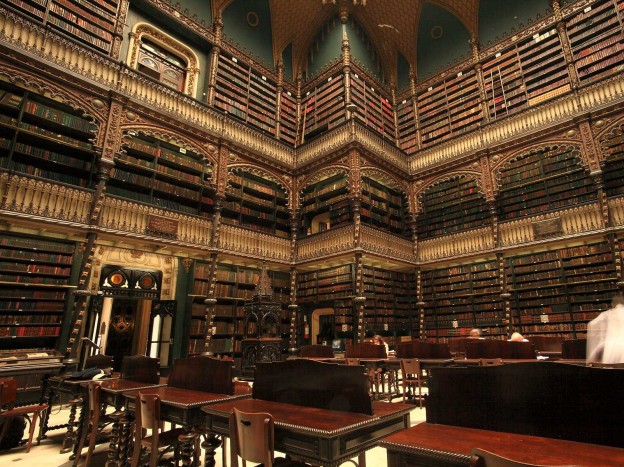
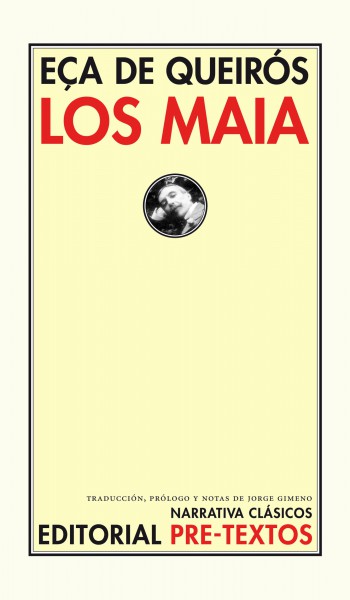
![978-84-8191-634-8[1]](http://www.devaneos.com/wp-content/uploads/2017/06/978-84-8191-634-81.jpg)