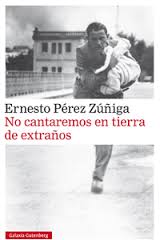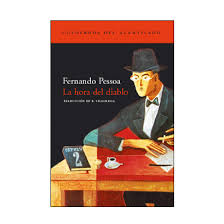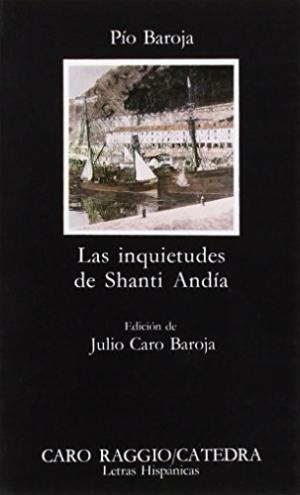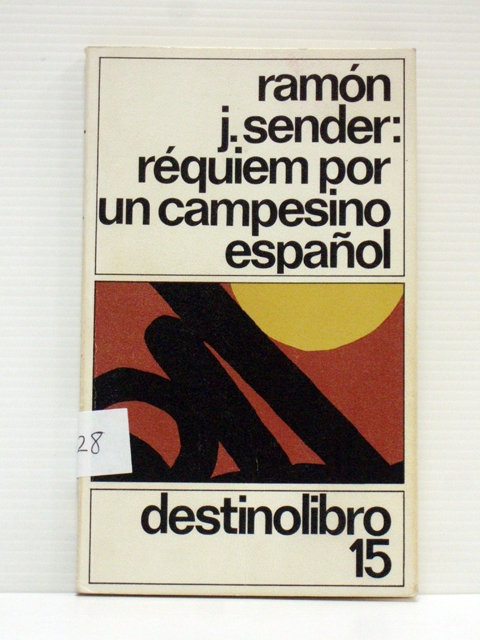Ernesto Pérez Zúñiga
Galaxia Gutenberg
2016
298 páginas
Podríamos entender la última y magnífica novela de Ernesto Pérez Zúñiga, No cantaremos en tierra de extraños, en clave Homérica. Donde un héroe, no griego sino ibérico, tras librar una guerra, la civil española, y perderla, cruza los pirineos vencido y acaba, primero en un campo de concentración y más tarde en un sótano, bajo el yugo de un vejestorio que lo mantiene cautivo durante un tiempo. Así, nuestro héroe, que atiende al nombre de Manuel o Quemamonjas (en su pasado fue anarquista), no cruzará los mares en barco durante diez años, rumbo a Ítaca -que aquí son Las Quemadas, en el sur de España- sino que lo hace a pata. Abandona Francia y junto a Montenegro, sargento jefe, ex soldado republicano, perteneciente al grupo de los Nueve, a quienes De Gaulle dejó tirados -no cumplimendo éste su promesa de dirigir sus fuerzas hacia España sustrayéndola así del fascismo- al que conoce en un hospital en Toulouse, emprenden su éxodo a dos hacia España, no digo hacia su país, porque para ellos ahora España es también una tierra de extraños. Y el retorno que acometen es una Odisea.
Estamos en 1945, en los estertores de la Segunda guerra mundial. Manuel dejó su pueblo a la carrera, y allí a una mujer embarazada, Ángeles, su Penélope, que no sabe si sigue viva y un hijo en proyecto que tampoco sabe si llegó a ser tal. Su afán, su objetivo, su razón de vivir en definitiva pasa por ir al encuentro de lo que hasta el momento solo son sombras, fantasmas, fantasías, que pueblan sus sueños y lo trastornan. En ese afán es determinante Montenegro o Monteperro, pues para éste, ya sin ejército, sin gloria y sin país, venido a menos, secundar a Manuel se convierte en un objetivo noble que alimentará su porvenir y fortalecerá su quehacer. Y ambos, como dos almas en pena, malnutridos, mal vestidos y con las fuerzas justas se ponen en marcha, y cruzan los pirineos por Navarra, bajan a Soria, cruzan la Mancha, llegan al Sur y el país que vemos a través de sus ojos es el de un país miserable, también en lo moral, algo parecido al lejano oeste de las películas (otra de las claves de la novela), donde todo se sigue resolviendo a tiros, donde la violencia y el odio son el pan suyo de cada día, donde los vencedores lo son en un país apagado y los perdedores son fantasmas que deambulan sin sombra.
La narración cambia a menudo de narrador, enriqueciéndola, a lo que hay que sumar los flujos de conciencia de personajes contradictorios y sustanciosos como Manuel y Montenegro y de cuantos personajes van surgiendo, e incluso la voz de los huesos del padre de Montenegro que pasan a ser un personaje de peso más de la novela, la cual me resulta a ratos lorquiana cuando aparecen en escena Leonor la Loca, el resto de las mujeres, el Amo, el Torero, el Cura y cuyo final te desarma de tal modo que solo puedes decir entre lágrimas eso de: siempre nos quedará Toulouse.
La novela, merced al ingenio y al talento de Ernesto es muchas más cosas de lo que aquí se enuncia, porque el texto es muy capaz de sugerir (la prosa que se gasta EPZ raya a gran nivel), de evocar, de inducirnos a la reflexión (sobre la libertad, los ideales, la violencia, la sinrazón, ¡y sobre tantas otras cosas¡), de divertirnos en grado sumo, pues la narración es una aventura épica, suma de muchas peripecias, un cúmulo de afanes y de mal fario, de penurias y de desamparo, de intemperie y también de lágrimas calientes capaces de vivificar cualquier corazón, donde el amor, el desamor, la ternura, la esperanza, la tragedia, el rencor, la envidia y el odio, se unen y se solapan, se confunden y se aniquilan, en un teatrillo sentimental, en un carnaval de máscaras, que nos lleva a pensar en un Demiurgo, titiritero tal que se entretiene con sus marionetas -nosotros los humanos- haciéndonos pasar las de Caín.
En la portada del libro vemos a un hombre corriendo, jugándose la vida, cruzando un puente con un bebé en brazos mientras silban las balas, que no vemos. La literatura no salva vidas. La literatura no hace un mundo mejor. Pero novelas como la presente, sí que creo que hacen mejor el mundo de la literatura, y quizás -digo quizás- sí que hagan también un mundo mejor, si el pasado y la memoria de ese pasado nos permitiesen aprender de nuestros horrores y ser a su vez menos mostrencos y cazurros.