Sabemos del tesón de Antígona por enterrar a su hermano, también las consecuencias derivadas de aquel acto. Hemos oído cantar que se nace y se muere solo. En Entierre a sus muertos, Ana Paula Maia (Nova Iguaçu, 1977) plantea el día a día de Edgar Wilson, un enterrador de animales, en un territorio afincado entre la ferocidad selvática y los perjuicios respiratorios pulmonares derivados de una cantera caliza, quien se extralimita cuando se ve en la obligación, autoimpuesta, de dar sepultura a dos cadáveres que corren el riesgo de ser devorados por los buitres. Junto a Tomás, un excura, ambos experimentarán su particular odisea, a fin de darles cristiana sepultura, bajo el presupuesto de que nadie debe morir insepulto (recuerdo los trajines mentales que se traía Manuel Vilas en su novela Ordesa a cuenta de la cremación paterna), que ser abandonado a la intemperie equivaldría a una vejación. Pienso aquí en la extraordinaria El hijo de Saúl.
Ana Paula Maia crea un plausible ambiente enfermizo, no por la ineludible presencia de la muerte (que no se nos presenta aquí con la intermitencia saramaguense, sino con un caudal muy fluido), tanto de animales como de humanos, sino por la gestión que se hace de los mismos: los cadáveres de los animales encontrados en la carretera irán a parar a una tolva, convertidos sus cuerpos inertes en compost orgánico, algo parecido sucede con los humanos, quienes al no ser reclamados en un plazo de 72 horas, en depositos de cadáveres, centros aquí similares a desguaces de autos (lean el estupendo relato El dolor los vuelve ciegos de Eduardo Ruiz Sosa), se verán despiezados en toda clase de tejidos, músculos, huesos, pieles, órganos, vísceras…
En esta situación despiadada e incontrolable algunos humanos piden ayuda y encuentran alivio tormentoso en Cristo, en la religión y en sus variantes o desvaríos, tal que los representantes de aquella entidad divina solo les hablarán de muerte, destrucción, pecados, aherrojados todos ellos a unos destinos infaustos, bajos cielos poblados de negras nubes girostáticas que solo la muerte parece poder aliviar.
Eterna Cadencia. 2019. 128 páginas. Traducción de Cristian De Nápoli.

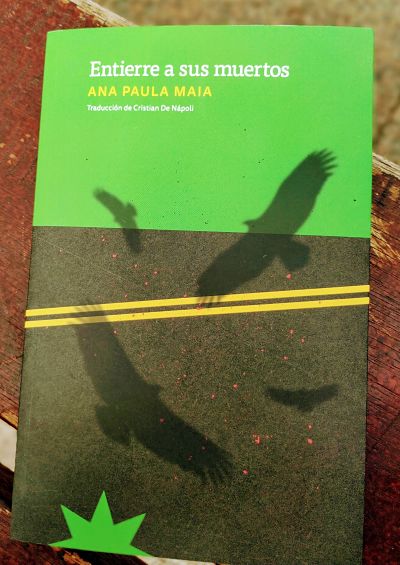

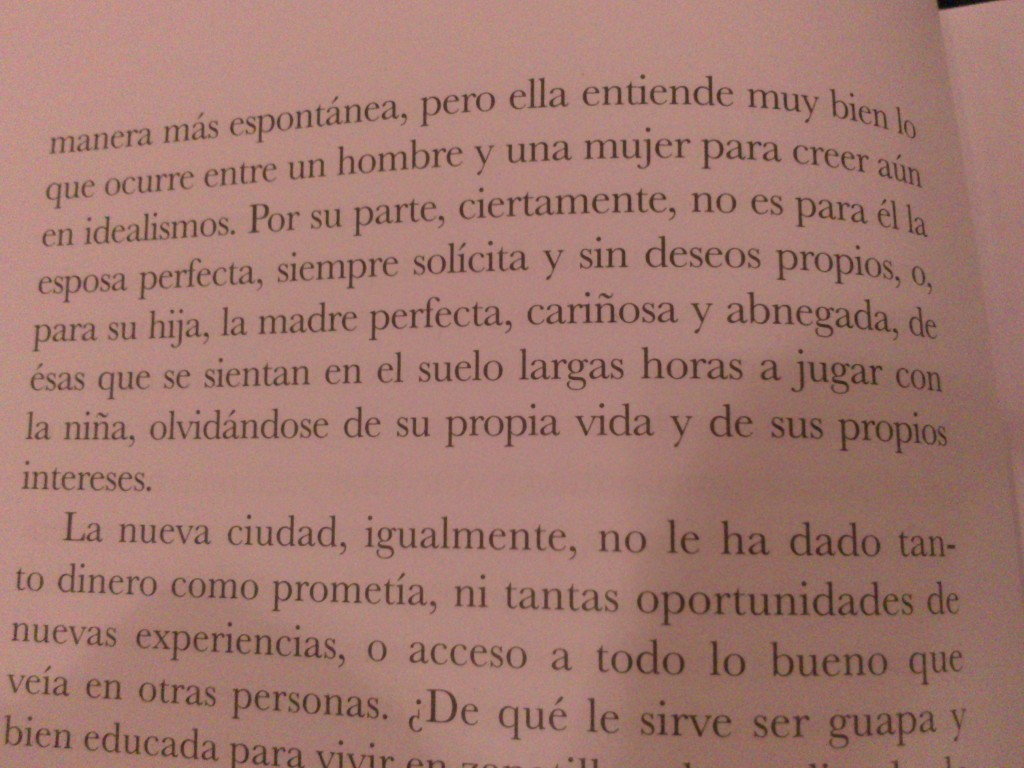
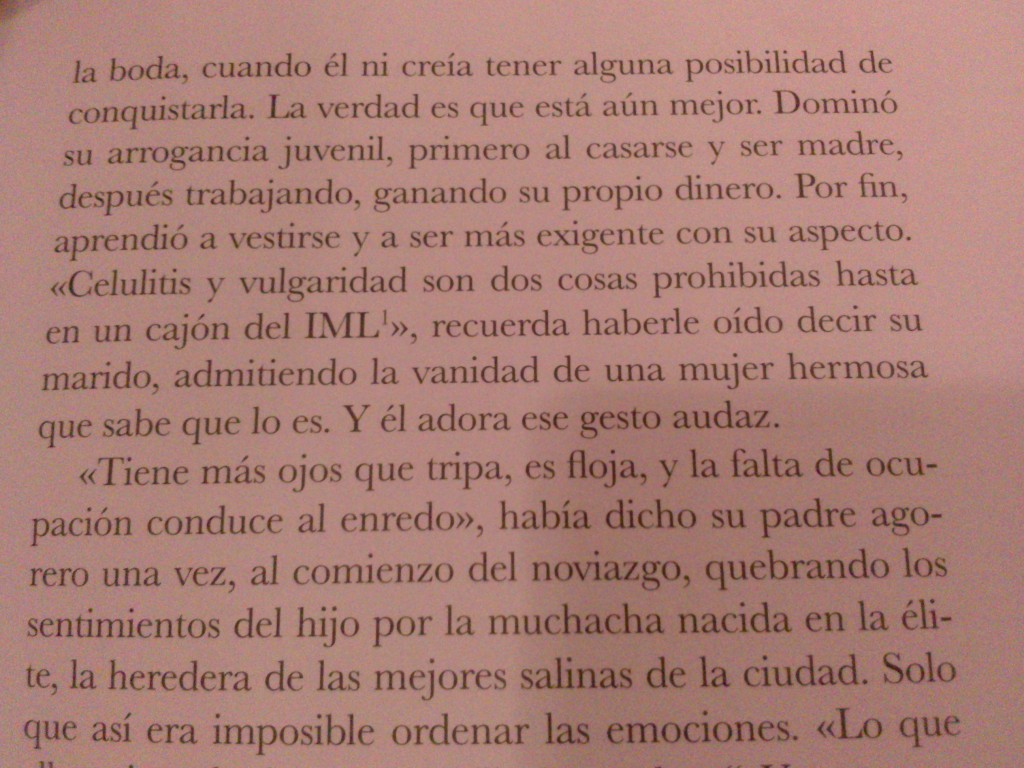
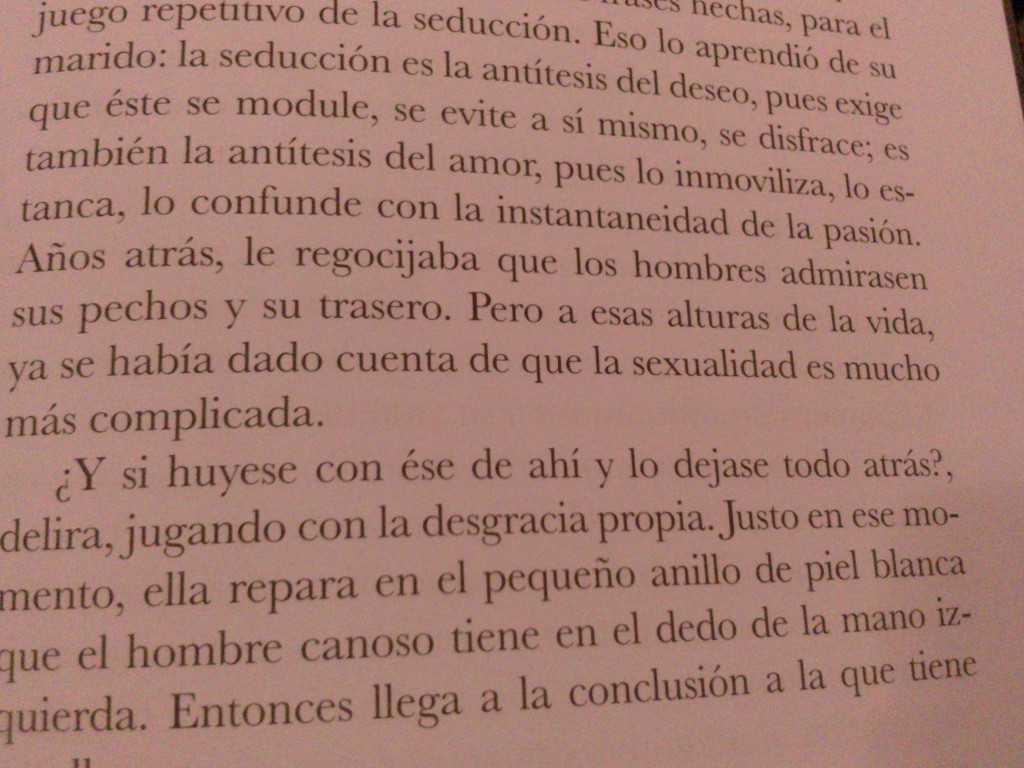
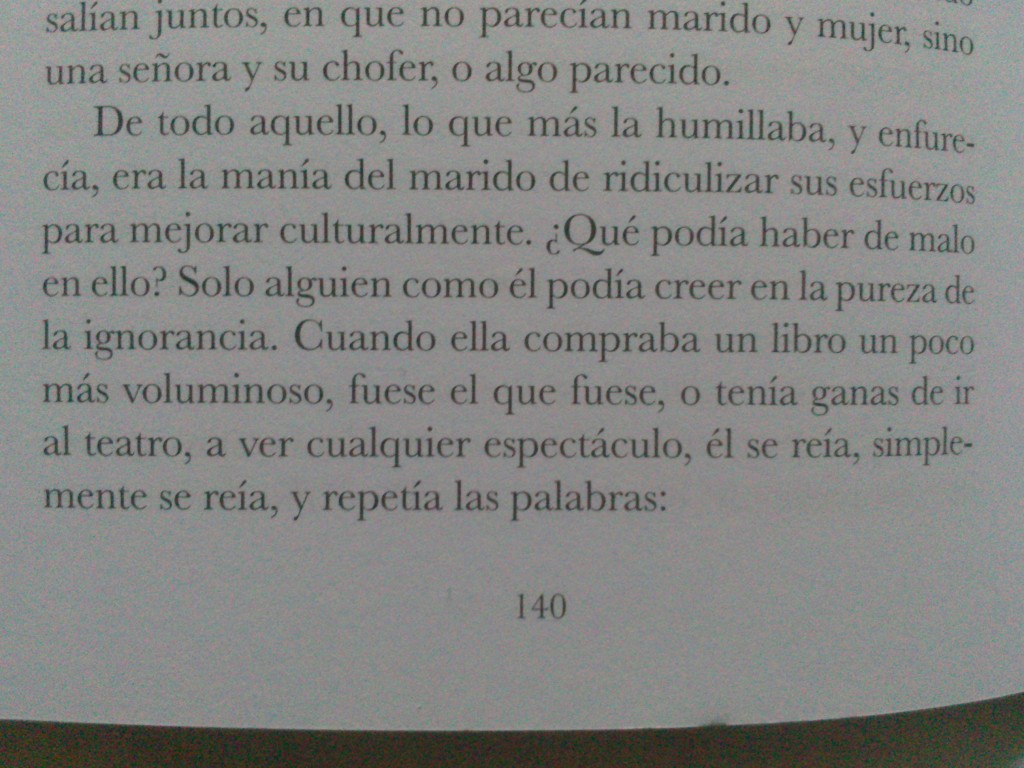

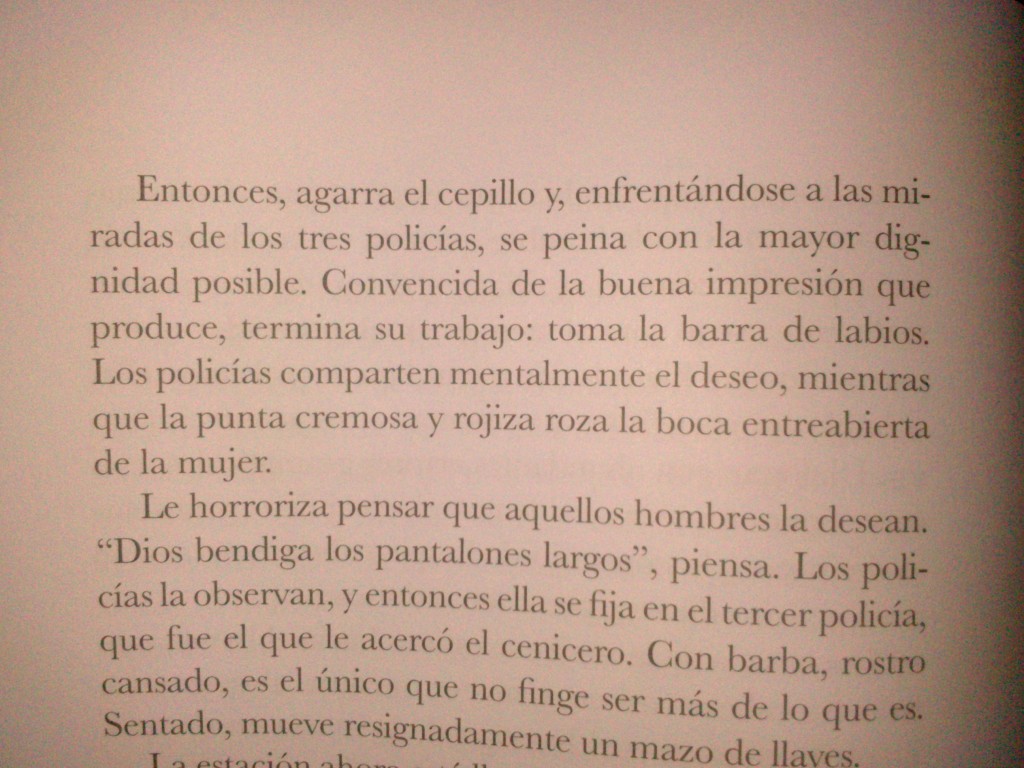
 Si Francisco Umbral hubiera estado en un campo de concentración y hubiera sido escritor es seguro que al visitar cualquier plató nos hubiera dicho «Yo he venido aquí a hablar de Auschwitz«. A sus 40 años el brasileño Michel Laub escribe Diario de una caída para saldar deudas con su pasado, con su herencia y para reconciliarse con su padre, a quien va dedicada la novela. No quiere hablar Laub de Auschwitz, pero al final como judío que es, lo lleva en la sangre.
Si Francisco Umbral hubiera estado en un campo de concentración y hubiera sido escritor es seguro que al visitar cualquier plató nos hubiera dicho «Yo he venido aquí a hablar de Auschwitz«. A sus 40 años el brasileño Michel Laub escribe Diario de una caída para saldar deudas con su pasado, con su herencia y para reconciliarse con su padre, a quien va dedicada la novela. No quiere hablar Laub de Auschwitz, pero al final como judío que es, lo lleva en la sangre.