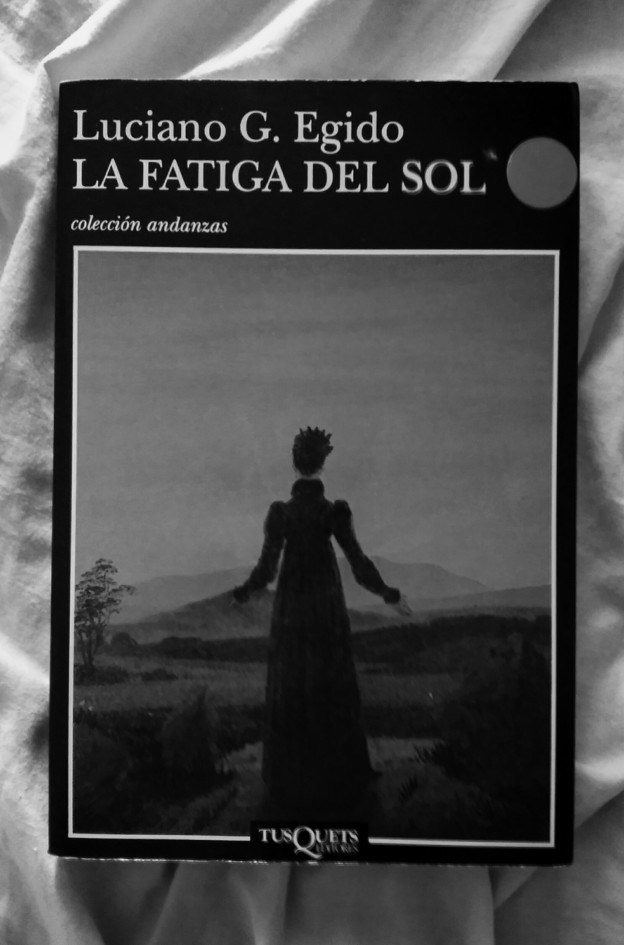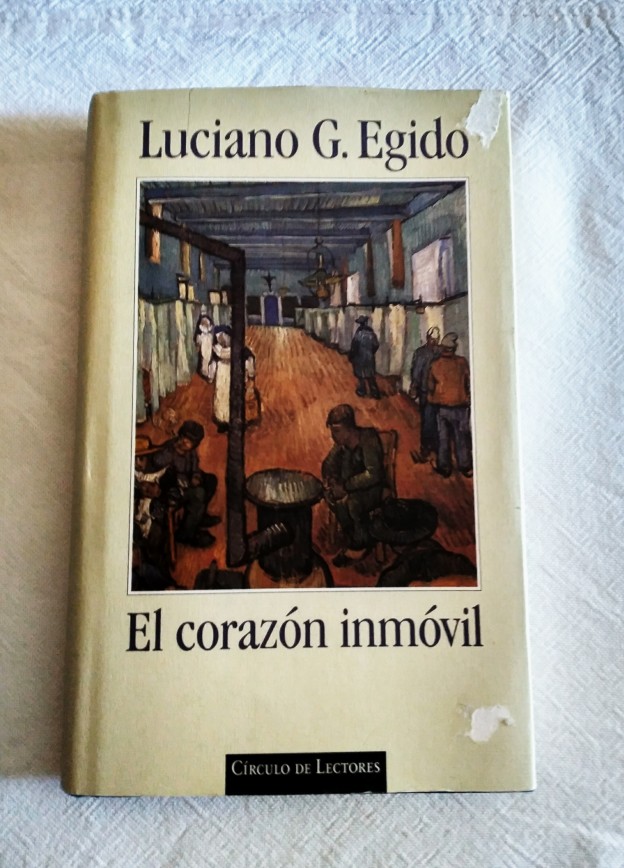La memoria es casi siempre la venganza de lo que no fue
Juan Benet
Aquí no tenemos a seis personajes pirandellianos en busca de autor, sino a ocho muertos que no descansarán ni después del éxitus. Aquí, en esta novela, sobre esta piedra no se edifica una iglesia, sino una casa donde se juntarán todos los muertos de una saga familiar para a través de un ventanal abrazarse a la monótona eternidad, que se me antoja un castigo.
Luciano G. Egido se entrega a lo fantasmagórico, y exorciza el pasado reduciéndolo a palabras, que no sé si son más sudario o herrumbrosas lanzas. Palabras que tratan de ser consuelo, que tratan de redimir el pasado, corregirlo, rectificarlo, aún a sabiendas de que no se puede. La historia se dilata y comprende desde la primera república hasta la posguerra tras la guerra civil. Unos personajes se exiliaron, se labraron un porvenir y al regresar su fantasía es edificar una casa sobre un secarral, sobre una tierra yerma e inclemente, tanto en verano como en invierno. Casa, o cementerio que los acoge a todos, espacio donde el autor nos irá desgranando sus existencias, aciagas, sin que medie la felicidad, y sí la desdicha, el desamor, las cornamentas, la imposibilidad, la feroz insania ajena.
La guerra, los vencedores y los vencidos están muy presentes en la novela en párrafos como los que siguen y también en las combativas columnas que sigue escribiendo a sus 90 años Luciano.
Tendrán que venir los primos, los parientes, los amigos, los vecinos, los hijos de los asesinos y quizás alguno de ellos, que todavía viven, los mismos que hace 50 años buscaron a mi tío Abdón para matarlo y que conservarán, con toda seguridad, porque no han cambiado, en el fondo de los halcones del desván, las pistolas de sus correrías patrióticas, ocultas debajo de montones de ropa vieja, trajes populares, convertidos en disfraces de Carnaval, de algún libro de piel de becerro y latines herméticos, herencia de un antepasado cura, que les garantizará para toda la eternidad la honorabilidad de sus conciencias y la confianza de haber estado siempre del lado de los buenos, satisfechos todavía de haber matado a infieles, como Dios quiere, y dispuestos a repetirlo de nuevo, si fuera necesario.
Puedo entresacar unos cuantos párrafos que he leído con fruición, como los siguientes:
Pero ellos ignoraban aquel silencio, no sabían cómo era el amanecer entre los olivos del valle, ni habían asistido el estupor de las luciérnagas en las noches de agosto y eran ajenos al resol del viento, que se acostaba en la solana del sierro, en la parte alta de la finca. No habían cogido moras en los zarzales del arroyo; ni habían pescado ranas con un trapo rojo, atado a un palo; ni se habían asomado a las temblorosas aguas del pozo, lleno de arañas de patas largas; ni habían sentido, como un regalo esplendoroso del primer otoño, el deslumbramiento amarillo de los membrilleros, cuando sus frutos nada más tocarlos perdían la pelusilla que los envolvía y dejaban ver su piel tersa y brillante; ni habían oído con escepticismo al cuco detrás de una tapia contar los años que nos quedaban de vida; ni se habían desesperado, a la hora de la siesta, con el hervor enloquecido de las chicharras. Nunca habían comido higos al pie de la higuera, ni habían visto por la Candelaria florecer los almendros y llenar de dulzor el ambiente, que te mareaba si no te salías a tiempo y en el que zumbaban los bólidos negros de los abejorros, inofensivos pero amenazantes como obuses locos. Y, sobre todo, desconocían lo que era un crepúsculo otoñal vivido al ralentí, amoratado y sangrante, justo las vísperas de volver al colegio con un esplendor de escenografía wagneriana y un aire sutil de grillos enamorados, mientras pasaban las tórtolas de septiembre.
O incluso y echando mano de lo que aparece en la novela, reproducir algo que casa bien con lo que experimento cuando leo a Luciano
…porque por cualquier página por donde la abrieras encontrabas siempre lo que estabas buscando sin saberlo. Así es, en el texto uno se da de bruces con distintos temas, ya sean las zozobras del jubilado, el empecinamiento ante un sueño estéril, la violencia aniquiladora, el sexo nutricio, el consuelo de las palabras, el ímpetu del olvido y ese dolor que sin ser mío experimento al pasar las yemas sobre las cicatrices del texto.
Luciano G. Egido en Devaneos | El corazón inmóvil