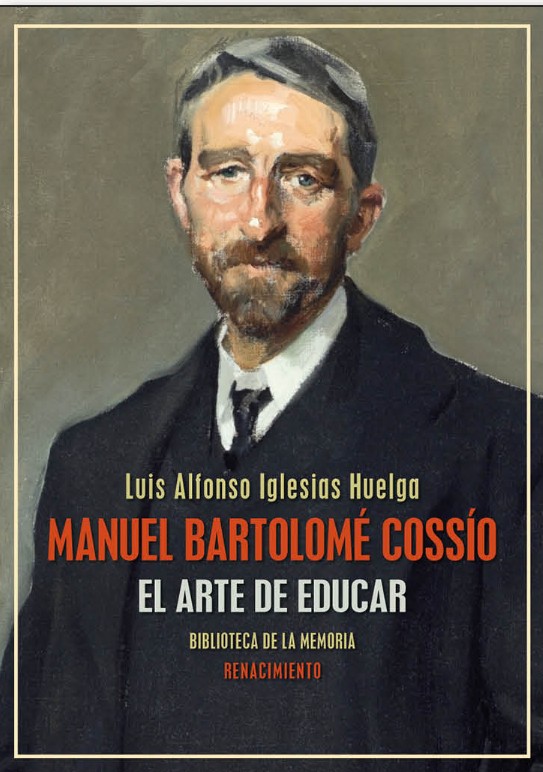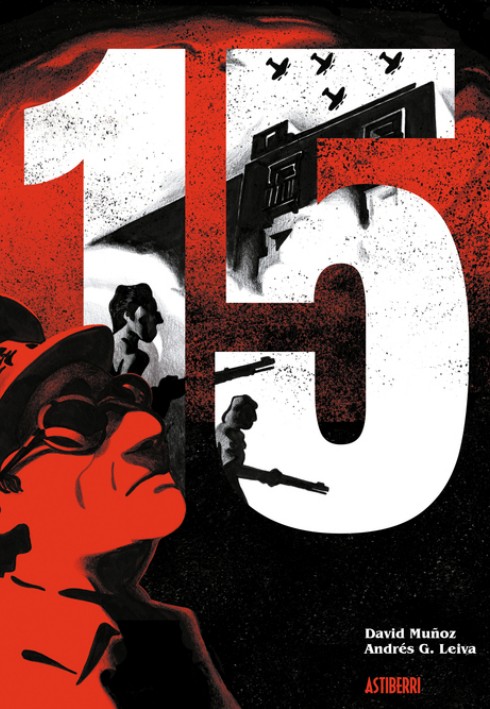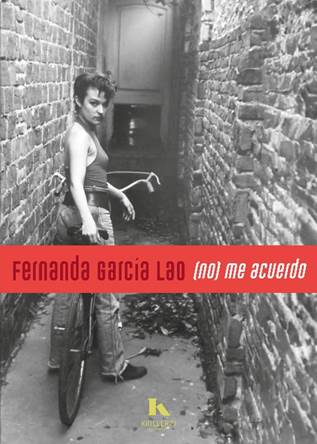Francisco de Cossío escribió en septiembre de 1935 que Manuel Bartolomé Cossío murió para la masa absolutamente inédito. No parece exagerada esta afirmación de Francisco porque si decidiésemos hacer hoy un sondeo, casi un siglo después, entre las personas más cercanas a nosotros y les preguntáramos por Cossío, a lo sumo, obtendríamos alguna respuesta relacionada con el tratadista taurino, no con el pedagogo. Por eso resulta necesario el presente ensayo de Luis Alfonso Iglesias Huelga, que nos ayudará a conocer mucho mejor a Manuel Bartolomé y sobre todo su obra, porque parece que su falta de vanidad y su humildad mediaron para que su estrella no brillará tanto como la de gente mucho más mediocre. Y esto me recuerda la anécdota de Gonzalo Torrente Ballester y Camilo José Cela. Al primero, muchos le recriminaron que no había obtenido el Nobel porque no se la había trabajado tanto como el segundo. Ya sabemos cómo era Cela y Bartolomé Cossío vemos que optó siempre por la discreción, consecuencia de su ánimo sereno y reflexivo. Incluso su labor como crítico de arte (Cossío era historiador de arte) resulta también inédita, cuando fue uno de los mayores críticos de arte de su tiempo, como manifestó en su obra de 1908, titulada El Greco, convirtiéndose en su «descubridor».
En el libro leeremos varias veces que para Bartolomé saber era saber ver; saber ver la belleza y democratizarla. Sapere aude, atrévete a saber, reza hoy la inscripción de un instituto Logroñés, el Instituto Mateo Práxedes Sagasta. Pero pensemos lo difícil, lo imposible que resultaría atreverse a saber en la España de 1930, donde uno de cada tres españoles era analfabeto.
Leyendo el ensayo de Luis Alfonso creo que lo más revelador en el caso de Bartolomé fue que todas las ideas que tenía en la cabeza, todo aquel aparato intelectual, toda su afanosa labor investigadora -aquel caudal de datos, información y conocimientos adquiridos en sus múltiples viajes por Europa analizando los distintos sistemas educativos- fue capaz de ser sintetizada y llevada posteriormente a la práctica. Es decir, fue capaz de pasar de la palabra a la acción, como se vio con la puesta en marcha de la Institución Libre de Enseñanza (cuyo creador fue Francisco Giner de los Ríos con quien Manuel siempre tuvo una gran amistad, y al que consideraba un padre), su intervención fundamental para la creación de la Fundación Sierra Pambley (el encuentro entre Manuel, Francisco Giner de los Ríos y Francisco Sierra-Pambley lo registra Luis Mateo Díaz en su libro Las lecciones de las cosas), o bien con la creación y puesta en funcionamiento de las Misiones pedagógicas, en los años previos al estallido de la Guerra Civil en 1936.
Creía Bartolomé que era necesario un cambio, una regeneración, y esta pasaba necesariamente por la educación, considerándola la tabla de salvación del pueblo. Había que sacar al pueblo del analfabetismo, del dogmatismo religioso. Era necesario tener libertad y aún más, libertad de pensamiento. Pensar por uno mismo, no asumir o replicar sin resistencia alguna las ideas ajenas. Lo revolucionario de las Misiones Pedagógicas (pienso que la palabra misión y misionero parecen estar imbuidos de un carácter religioso, aunque aquí, puestos a depositar la fe en algo para creer en ello a pies juntillas, sería en la Educación, en la capacidad que tiene esta para transformar a las personas y por ende, su realidad) fue que si hacemos analogía con ese dicho que dice que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña, es decir, si los niños no van a la escuela (en muchas ocasiones porque no existían: solo en 1931 la Segunda República, creó 5000 escuelas, de un total de 28000 que estaban proyectadas en ocho años), será la escuela la que irá a los niños; así los docentes, una selección capaz de llevarse todos los títulos: ¡Atención¡ María Zambrano, María Moliner, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Ramón Gaya, Antonio Machado… se dirigirán a los pueblos más remotos y les enseñarán a los niños y a los adultos, cómo sonaban las canciones en las gramófonos (música clásica, también zarzuelas), o a viva voz con el Coro formado por estudiantes, donde cantaban canciones y romances que el mismo pueblo había creado pero desconocía; qué era el cine y aquellas imágenes en movimiento (en pueblos donde no había luz eléctrica y precisaban de generadores autónomos de gasolina), las satisfacciones que puede deparar la lectura, o la contemplación de un cuadro (aunque fueran réplicas de Goya o de Velázquez), gracias a la creación del Museo Circulante. Qué era el Teatro, o en su versión más sencilla el Retablo de Fantoches con sus guiñoles, a cargo de Rafael Dieste.
Docentes que algunos aldeanos recibían como a los juglares de tiempos pretéritos.
Una pedagogía la que proponía Manuel inédita, que no estaba basada en el castigo corporal, sino en la comunicación, en el contacto, en el diálogo socrático. No olvidemos que para Cossío educar era una arte.
Luis Alfonso dedica un extenso apartado del ensayo, a pasearnos por las leyes del siglo XIX y comienzos del XX, a situarnos la educación entre las dos repúblicas, dando cuenta de todos los avances (en 1882, bajo el gobierno de Sagasta se creó el Museo Pedagógico, nacido como Museo de Instrucción Pública, al frente del mismo estuvo como director Manuel, que obtuvo la plaza por oposición; además de formar a los educadores, el Museo serviría para el análisis permanente de las escuelas españolas) y retrocesos que se fueron llevando a cabo al amparo de los cambios legislativos. Manuel proponía, por ejemplo, la coeducación, el mismo salario para los profesores y las profesores, la libertad de cátedra de los docentes, daba mucha importancia a la formación de los maestros (pues su tarea ni era fácil ni exigía poco esfuerzo) y consideraba también la educación como un todo, siendo igual de importante la maestra de párvulos que el catedrático universitario.
La mejor manera de conocer cómo era Manuel es a través de las palabras que le dedicaron muchas de las personas que le trataron, una nómina extensa: Unamuno, Baroja, Ortega y Gasset, Antonio Machado, Emilia Pardo Bazán, Américo Castro, Ricardo Rubio, Joaquín Sorolla (la cubierta del libro es un cuadro suyo), etc. El lector apreciará que unos y otros, tanto afines como contrarios, valoran la coherencia de Manuel, su serenidad, su entusiasmo en la labor pedagógica, su compromiso con la educación y el diálogo.
Son muchos los temas tratados en el consistente y enjundioso ensayo de Luis Alfonso Iglesias que, sin duda, nos deberían invitar a pensar y reflexionar acerca de la educación, bien como ciudadanos, bien como políticos, por si un buen día deciden sentarse a hablar, ponerse de acuerdo y hacer de la Educación un Pacto de Estado.
Sí, hay inercias difíciles de dislocar; si hoy tenemos a un joven delante, le preguntaremos qué tal las notas, qué tal han ido los exámenes. No le preguntaremos acerca de cómo son sus profesores, qué relación tiene con ellos, si disfruta aprendiendo, si siente que a medida que aprende más cosas las va viendo de otra manera, si está afilando su juicio crítico, si entiende ahora que el terreno intelectual es un horizonte ilimitado… no, la inercia nos hará ir hacia el resultado, hacia el fin, al utilitarismo en esencia.
Sumémonos pues a Manuel Bartolomé Cossío (jarrero de nacimiento, esto es, nacido en Haro, La Rioja) y reivindiquemos con él el consorcio tan necesario entre el arte, la educación y la vida. Y tengamos siempre este libro de Luis Alfonso a mano, así daremos cumplimiento a las palabras de Antonio Machado sobre Cossío: procurando recordarlo bien, que es la mejor manera de honrar su memoria.
Manuel Bartolomé Cossío. El arte de educar
Luis Alfonso Iglesias Huelga
Editorial Renacimiento
2024
342 páginas