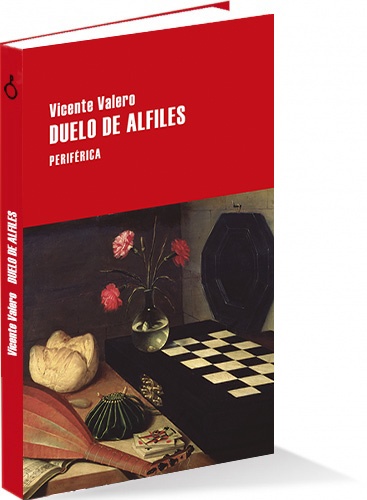Es un misterio hacia dónde nos conduce una partida de ajedrez, dice Vicente Valero. Lo mismo podemos decir de la literatura. Si en El arte de la fuga Valero recreaba episodios singulares de la vida de San Juan de la Cruz, Friedrich Hölderlin y Fernando Pessoa, en Los extraños abordaba su propia historia rememorando a su familiares, en Las transiciones nos llevaba al año en que murió Franco con una novela, suerte de autobiografía sentimental, o en Experiencia y pobreza, Walter Benjamin en Ibiza, nos brindaba un sustancioso ensayo, en su último libro publicado, Duelo de alfiles, emprende unos viajes en los que sigue la pista a Bretch, Benjamin, Nietzsche o Rilke.
Al leer este verano las Iluminaciones de Walter Benjamin, que incluye entre otros las Conversaciones con Bretch o el ensayo En el décimo aniversario de su muerte, la de Kafka, el encuentro de Benjamin con Bretch y sus partidas de ajedrez (disciplina que actúa como hilo conductor. Aparece Alberto, el jugador profesional de Los extraños y se habla también de Novela de ajedrez de Zweig) en Dinamarca en 1934 no me ha pillado de nuevas. Vemos como en La colonia penitenciaria, Kafka ya vaticinaba el nazismo. Otro tanto sucedía con Chaplin, en su película El gran dictador (1940). Leí hace nada Vidas escritas de Marías, y ahí aparecía también Rilke y sus Elegías. Al leer libros como este, son tantas las voces, los ecos, las correspondencias que brotan en mi mente, que parece que la literatura fuera una monomanía, pues a pesar, de que esta es casi infinita (o así la pensamos), siempre hay muchos autores y temas recurrentes, a los que los escritores vuelven y una otra vez. El eterno retorno de lo mismo. Quizá.
No le encuentro demasiados alicientes a lo referido a Valero en su levedad anecdótica a sus correrías por tierras danesas, a su estancia en Turín, que me resulta sota-caballo-rey para los que hemos visitado esa ciudad, o su escapada a Génova de la mano de un matrimonio italiano recién conocido, del que se se hace su amigo.
Creo que en este libro Valero rebaja el tono de su escritura, buscando quizá una pretendida naturalidad (que en Los extraños tocaba la fibra más sensible de un servidor), incluso espontaneidad (pues en el algún momento se sorprende a sí mismo, diciendo (y escribiendo) cosas que no se creería capaz de decir), de corte incluso confesional, lo que me recuerda a En la ciudad líquida de Marta Rebón, con el que tiene elementos comunes, pues aquí el escritor y narrador acude a los santos lugares de la literatura, donde Nietzsche escribiera por ejemplo Ecce homo o Rilke avanzara en sus Elegías de Duino, como si fuera posible una especie de ósmosis que permitiera situándonos en esos lugares, en aquellos castillos y paisajes (curiosa la anécdota de Rilke y la serrería que lo deslocalizará de su anhelada tranquilidad y concentración), ponernos en la piel de sus creadores, algo a todas luces imposible.