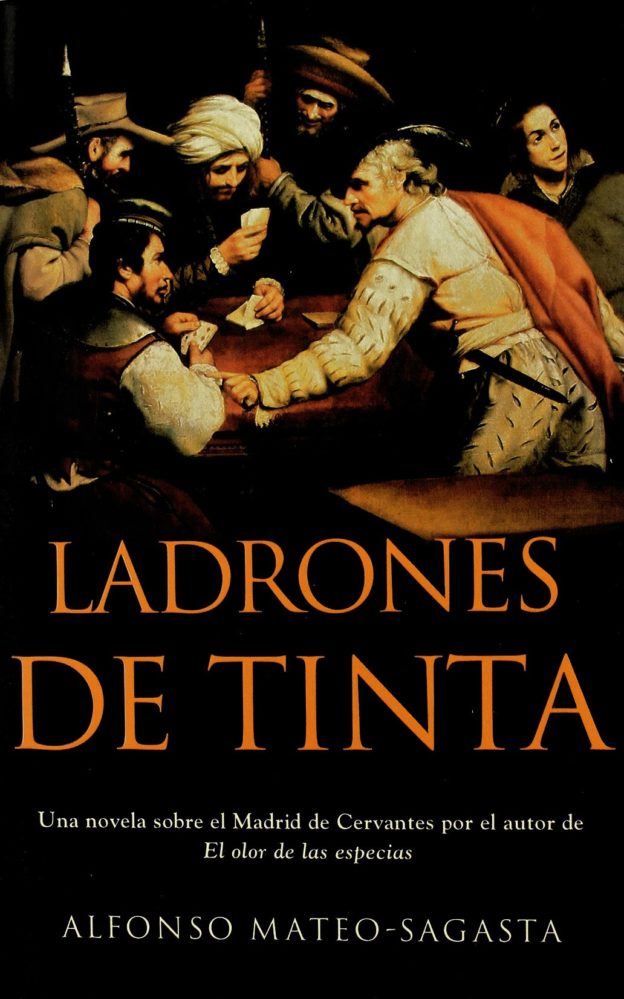Tal vez sea porque tengo muy reciente la lectura de El Caballero del Jubón Amarillo de Arturo Pérez-Reverte, y se tiende a hacer comparaciones, que como ya sabemos son tan odiosas como necesarias. Los dos libros comparten siglo, léxico, los giros, las expresiones, son similares, pero la enjundia y aureola épica de Alastriste está a años luz de la noñez que manifiesta durante todo el libro Isidoro, un ser gris y apático que ninguna empatía genera en el lector; ni aprecio ni menosprecio, al menos en mi caso.
Se lee de un tirón, no porque sea entretenido, sino porque el autor mete mucha paja, que apenas conlleva ninguna reflexión; creo que hay mucho relleno aquí. A modo de ingeniería literaria, se combinan unos cuantos datos históricos de la época, se mezclan con los términos de entonces, cogemos un tema que la gente conozca, nada mejor que El Quijote de Cervantes y la mala copia de Avellaneda, y pergeñamos un tocho de 600 páginas al que le sobran la mitad.
Lo dicho, tal vez es que tengo muy fresca la lectura del libro de Reverte, un libro con el que me he reído e incluso emocionado. Nada de esto me ha sucedido con el de Mateo-Sagasta. Esta lectura ha sido un mero trámite, un ir pasando páginas, para llegar al final y ver qué pasa, por inercia, no por ávidez ni deseo. Algo similar a lo que me ocurrió al leer «El anillo» o «Los muros de Jericó» de Jorge Molist, o «La hermandad de la sábana Santa» de Julia Navarro. Libros que se leen fácilmente, y que crean en el lector la «falsa ilusión» de que con ellos se aprende algo, bajo el florido nombre de «novela histórica».