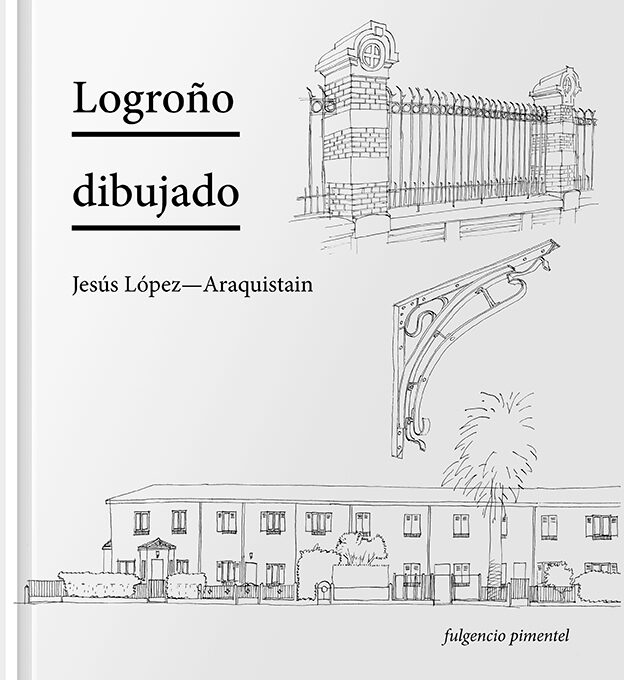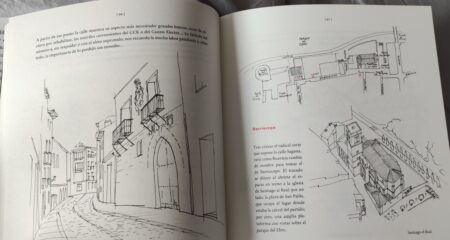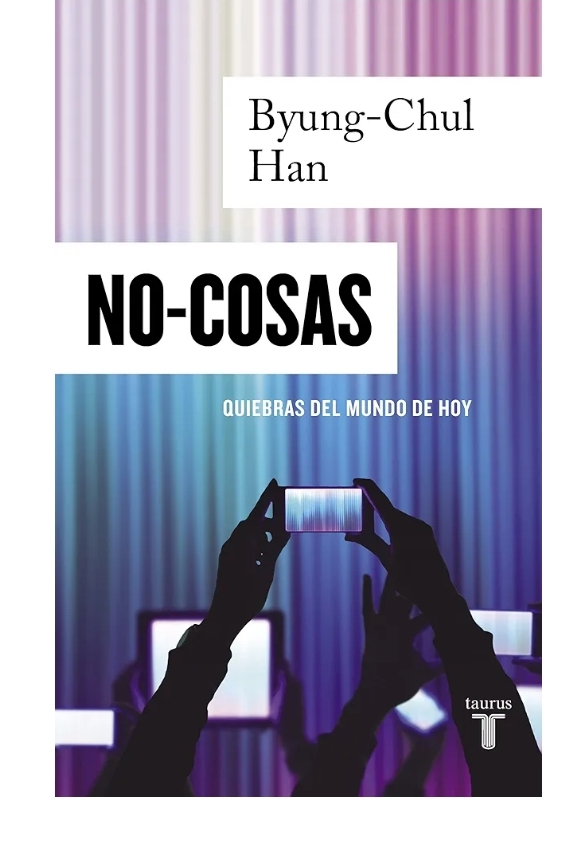Cuando George Sand, pseudónimo de Amantine Aurore Lucile Dupin de Dudevant abandone la isla de Mallorca después de su estancia durante poco más de tres meses con los suyos (un hijo, una hija, una camarera y su pareja: Chopin), en la tercera década del siglo XIX (1838-1839), en el barco que la conducirá a Barcelona y luego a Francia se sentirá como aquel que después de haber dado la vuelta al mundo abandona a los salvajes de la Polinesia por el mundo civilizado, porque la autora conecta con el mar espléndido ante sus ojos, con la feracidad del paisaje, encareciéndolo -una dádiva para cualquier pintor; Eldorado de la pintura- pero denosta el paisanaje, al pagés, al oriundo mallorquín al que pone a caldo perejil, porque la autora, al contrario que Walter Benjamin cuando visitara Ibiza un siglo después, va con aires de suficiencia y altanería; así los isleños le resultan gente bruta, codiciosa, maliciosa, nada empática con los extranjeros; perfectibles, reservados, nada ilustrados, poco menos que bestias que apenas hacen uso de la razón en su quehacer diario. Salvo una joven, Perica, nadie pasará la prueba para la autora quien no se corta un pelo a la hora de denostar el vino peleón, el aceite de oliva nauseabundo, la alimentación basada en la carne de cerdo, la falta de caminos que faculten el comercio.
La timan en cada compra que hacen. Todos quieren sacarle los cuartos y aprovecharse de ellos. A pesar de todo esto disfruta George de la estancia en Valldemossa, en una celda de la Cartuja desamortizada por el Decreto de Mendizabal.
Hay mucha paja en el texto, publicado en su día por entregas, echando mano George de las notas de otros autores en lo relativo al arte o a la historia de la isla como Tastu o Laurens (como la nota relativa al Convento de Santo Domingo). Resulta interesante el texto cuando la autora (que escribe aquí bajo el género masculino) es capaz de hablarnos sobre sus impresiones, a menudo polémicas, centradas en la religión, pues a ella le choca la fuerte presencia que la misma tiene entre la población local; religión que ha moldeado las mentes de una manera muy diferente a la suya, que viste a su hijas con ropa de hombre, que no acude a misa y que no encuentra poesía alguna en la vida ascética, eremítica, como la de esos monjes cartujos. Provechosas son las notas de Luis Ripoll, responsable asimismo de la traducción. Parece que a George lo que más le molestaba, aunque no lo confesara, era la indiferencia con la que fue recibida por los lugareños, de ahí su necesidad de hacer de menos al otro, de querer situarse siempre por encima, ya sea moral o intelectualmente, sin lograr en esos tres meses hacer una amistad, lo cual no deja de resultarme curioso pues el texto termina con un párrafo moralizante en el que apela a la necesidad que tenemos los unos de los otros.
He leído una edición de Rey Sol de 1974. Si logro leer la edición de José J. de Olañeta con prólogo de Robert Graves, daré cuenta de ella.