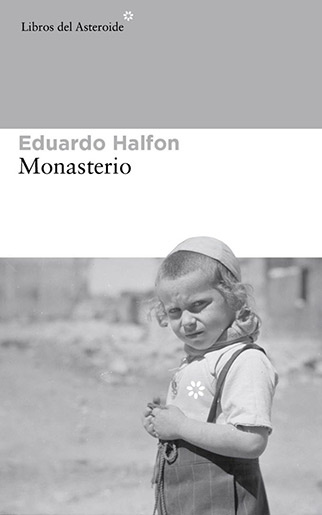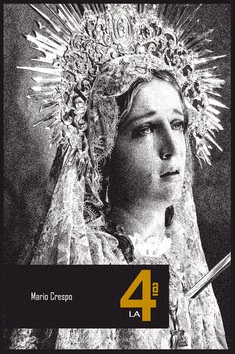Eduardo Halfon
Libros del Asteroide
2014
122 páginas
La boda de su hermana impele a Eduardo a trasladarse desde Guatemala a Israel, a Jerusalén, junto a su hermano y sus padres, para asistir a la celebración. Eduardo es judío, o al menos ha rezado las oraciones cuando era pequeño, pero no se siente judío o no sigue las tradiciones ni los ritos como lo hacen quienes sitúan la religión en el centro de sus existencias.
El viaje a Israel supone para Eduardo un viaje físico, que le permitirá experimentar lo que uno puede sentir rodeado por esos muros que separan a los judíos de los otros, del enemigo, o acudir a ritos religiosos, que a él, lejos de emocionarlo le producen indiferencia.
Pero no es el suyo sólo un viaje físico, porque ir a Israel le supone también a Eduardo bucear en su pasado, rememorar a su abuelo judío polaco, que fue enviado a Auschwitz con sus familiares (que murieron en el campo de exterminio) y que logró sobrevivir, su abuelo, quien siempre renegó de los polacos a quienes consideraba traidores, su abuelo, quien al rondarle la muerte cerca, le dará su dirección en la ciudad de Łódź para que su nieto vaya hasta allá y sepa algo de sus orígenes, para quizás fijar en su memoria algo de la tradición familiar, pues su abuelo creía que «la historia era nuestro único patrimonio«.
Y sobre este razonamiento es sobre el que la narración (¿autobiográfica?) de Halfon va creciendo y ganando enteros, pues si parece claro que la historia es un patrimonio, a veces, la misma historia familiar es una maldición, para algunos, como en el caso de Primo Levi, quien tras sobrevivir a los campos de exterminio y trabajar luego como químico y escribir obras maestras sobre sus vivencias en los campos de concentración, al final, quiso que sobre su lápida figurase el número que le dieron en el campo, un número que reducía al ser humano, a un objeto, a un número, que no es nada, poco más que un abstracción, seres humanos deshumanizados por sus ejecutores que los tratarían como objetos, como una «carga» que debía ser procesada, como explica bien Daša Drndić, en su libro Trieste, un número, para Levi, ineludible, algo marcado en su piel y ya de forma definitiva también en su espíritu, hasta su trágico final, su suicidio.
Otros, cuando van camino de los campos de concentración o bien ya están en ellos, deciden mudar de piel, escapar a su destino, sortear la muerte como pueden, de la forma menos dolorosa, y se camuflan bajo otras identidades, bajo otros nombres, bajo otras religiones, todo vale para librar la piel, el pellejo, para «salvarse» porque el instinto de supervivencia lo anteponen a cualquier religión, a cualquier sentimiento de comunidad, y ahí, la anécdota de la «niña» de la portada, da lo mejor de Halfon, y Eduardo me recuerda al médico judío que aparecía en la novela Madre Noche de Vonnegut, que de niño había estado en un campo de concentración con su madre, y los dos habían sobrevivido y cuando un vecino nazi le pide que lo lleve ante la justicia para demostrar su inocencia, el médico responde que él no quiere saber nada de todo aquello, que el no es judío, sino médico. Es las dos cosas, pero quiere vivir conforme a lo segundo, porque para él esa tradición familiar, su religión, le resulta más una condena que otra cosa.
Me resulta esta novela de Eduardo Halfon (Guatemala, 1971) un testimonio valioso sobre aquello que entendemos por identidad, sobre qué es aquello que nos hace ser nosotros, en qué medida la religión es un sentimiento natural o una imposición, y hasta que punto los demás pueden o tienen derecho a forzarnos a sentir la religión de una manera única, unidireccional, ajena a todo debate, a toda reflexión. En este terreno, Monasterio, es una obra necesaria, brillante y muy potente.