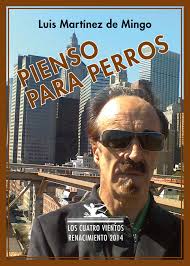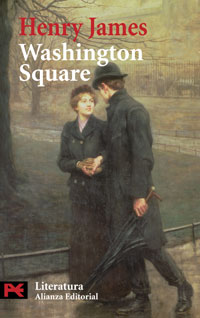Luis Martínez de Mingo
2014
118 páginas
Editorial Renacimiento
Nunca creí que después de haber leído Un centímetro de mar, tuviera un libro con una portada más horrorosa que esa entre mis manos.
Me equivocaba.
Miren la portada de Pienso para perros. ¿Qué les parece?. ¿Mola? ¿Repele?.
Esa portada es como mirar un eclipse, y ver lunitas, y brillar de ojos, y nublarse la vista, y he oído que hay incluso quien ha lamido la lona, KO. No, no es que el autor del libro, el mismo de la foto, sea feo, que eso va a gustos, ni que la mitad occidental de su frente despoblada haga de espejo y refleje el sol y te ciegggkulluee… !caray!, hasta me cuesta encontrar las letras en el teclado, digo, que más allá de la belleza o no belleza de Luis, esa mole de edificios detrás y esa pose de selfie resulta de un atractivo difuso (horripilante, para entendernos). El título voladizo, cruzando el cielo azul, con esas letras hechas con el word art y/o similares, daría para un ensayo sobre la relación entre una mala portada y un libro no leído.
En fin, que yo he venido aquí a hablar del libro de Luis, que leí por recomendación de un familiar (que creía que me quería). Este señor, a Luis me refiero es de Logroño aunque ha vivido fuera (y ha currado en muchos medios de prensa culturales), y eso a los que somos de Logroño supone que muchas de las cosas que nos cuenta Luis las conozcamos mejor que los que son de Frías, Estepona o Villadangos del Páramo, por ejemplo.
El libro, de poco más de cien páginas es una sucesión de piezas breves o incluso de una sóla línea, a modo de diario, de bitacora existencial, donde Luis habla largo y tendido sobre todo lo que tiene que ver con los literatos, algo que también frecuentan hacer Luiselli, Vila-Matas y tantos otros.
En estas páginas hay escritores que salen bien parados y otros no tanto: entre los primeros Cela, Bolaño, Montalbán, Machado, Jon Juaristi y entre los segundos Pérez-Reverte, Espido Freire, Inma Chacón, Vila-Matas, Andrés Pascual, Juan Cruz, Trapiello, Umbral, Buscarini, etcétera.
A mí estas movidas capuletas vs montescas, estos bandos de escritores, me aburren. Lógico, cuando uno está al margen.
Al escritor riojano Andrés Pascual, Luis lo nombra sin nombrarlo, pero la anécdota que cuenta acerca de cómo se gestó la primera novela de Andrés, El guardián de la flor de loto, resulta muy ilustrativa sobre todo lo que tiene que ver con esas armas de destrucción masiva (de la cultura) que son los bestsellers.
Hay muchas anécdotas sobre sus viajes por Rusia, por Marruecos, por Estados Unidos, poemas del autor metidos de rondón y bastante mediocres, chascarrillos sobre su relación o no relación con otro riojano ilustre, Rafael Azcona, un aluvión de amantes, una defensa a ultranza de su individualidad, un fino humor rayano en lo sarcástico para mofarse de la banalidad de la cultura, de los premios literarios apalabrados, de los geniecillos literarios de fin de semana, de los bestsellers, de toda ese montón de mierda que cubre la cultura oficial (perdón por emplear la palabra cultura).
«Hoy en día, cuando ya el arte ha pasado a ser parte de la terapia ocupacional de la sociedad jubilata […] Hoy que el arte, como presagió Benjamin, es ante todo performance para la sociedad del espectáculo…»
«La hipercrítica es paralizante si seca las fuentes del entusiasmo»
«Si tal maldito es el artista Vila-Matas por qué no se quema sus hojas una vez pulidas del todo. Entonces si sería consecuente con sus geniales rarezas. Mientras, no hace sino la de todos: seguir alimentando el monstruito. Ah, y por si fuera poco, le dan premios y vende».
En fin. Si veo por ahí El perro de Dostoievski de de Mingo me lo leeré. Así que sí, el autor ha superado la prueba del algodón.
!Ah! Y he detectado varias erratas. Dicho queda por si hay próximas reediciones.