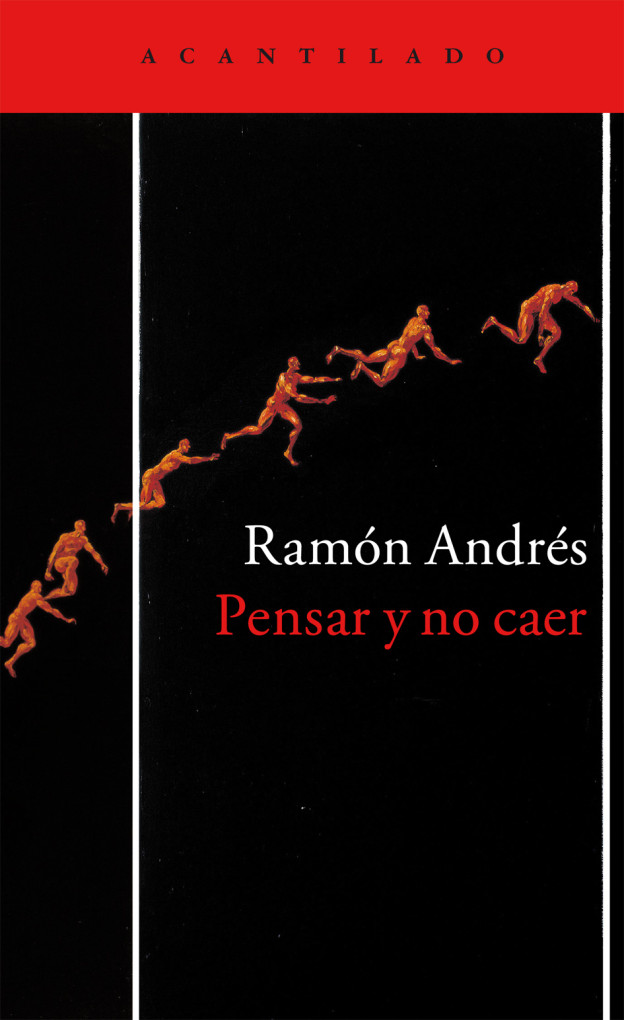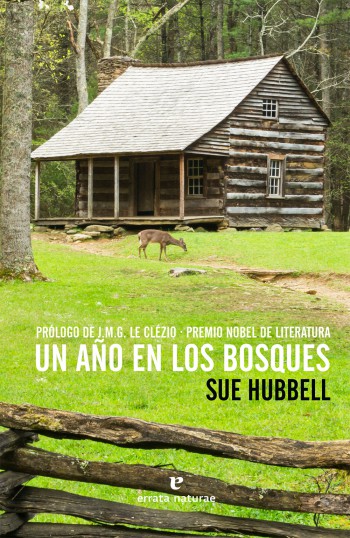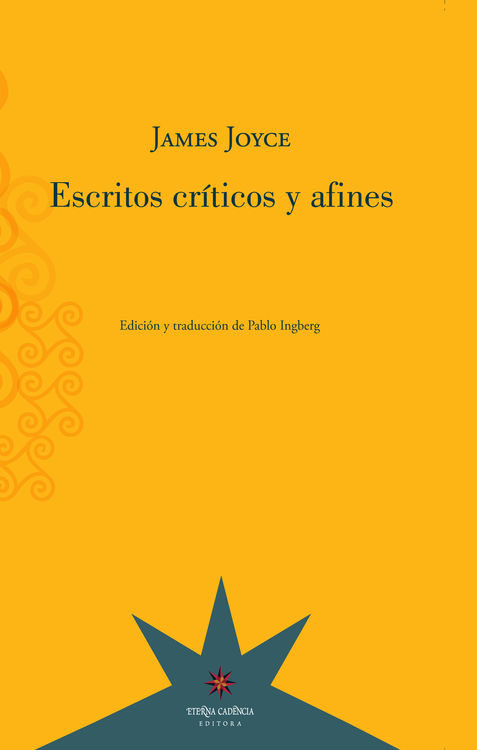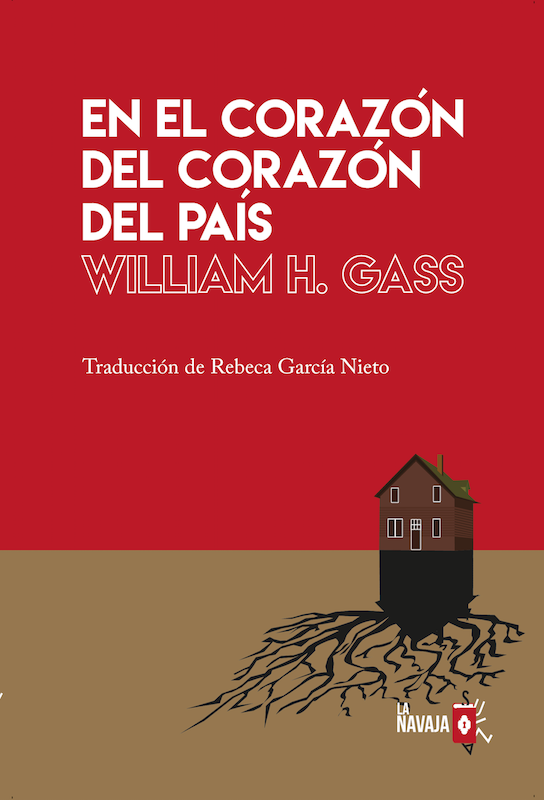Pensar y no caer significa pensar y no cejar, perseverar en la pregunta, no consolidarse, no quedarse ahí, no abonar lo estático, no poner el oído a la tonalidad de la complacencia, no darse por concluido, porque nunca se llega a ser. No asentar, no sentenciar, no solidificar, no tener reparo en hacer estallar la burbuja que nos ha envuelto en su asepsia. No hacerlo indicaría un espantoso terror a la muerte, trabajar en ella y para ella, ser su asalariado. Pensar y no caer es no admitir que los cataclismos y las revoluciones perfeccionan el devenir universal humano, tal como querías Schlegel. Esto es tan erróneo como primario. Tiene algo de infame. Es dar por bueno el castigo, ver ejemplar la corrección que viene de las masacres, propiciadas por los huracanes, las epidemias o por la violenta defensa.
Pienso caer en Ramón Andrés y seguir disfrutando de ensayos como los presentes: amenos, agudos, filosos, certeros.
Ensayos que hablan de la muerte, de la nada, del pan, de la calumnia, de Europa, de la escritura y la tierra, de Dostoievski…
Acostumbrarse a malvivir en grandes núcleos de población, suponer que la naturaleza cumple el cometido de un vertedero al que van a parar los restos del exceso, entender la realidad como confort, da la bienvenida a un mundo que se deteriora velocidad de los utensilios que utilizamos, soñar la seguridad, lo programado, la abundancia y la aspiración almacenarla pertenecen a este hombre posthistórico cuyo inicio anuncia el retorno a lo animal. No por otra cosa ha puesto todas sus fuerzas en idear una felicidad artificial y a hacer de ésta una industria pesada.
Desde la Segunda Guerra Mundial no se habían instalado tantos kilómetros de concertinas, esas alambradas de cuchillas -a una empresa española le cabe el honor de ser hasta hoy el único fabricante europeo- capaces de sajar hasta lo hondo de la condición humana. Si se las llama de este modo es por analogía con el instrumento musical del mismo nombre, un pequeño acordeón octogonal que hizo bailar sobre todo a la Inglaterra del siglo XIX; la alambrada se despliega gual que su fuelle; pero ahora su melodía cambia el canto por el grito.
Porque el libro, al fin y al cabo, no es más con encuentro de voces; lo es la página, lo es el poema, lo es el relato, la memoria, también el pentagrama. Su presencia puede sugerir, por más exagerado que parezca una apetencia antropofágica. Francis Bacon admitía en uno de los Ensayos que ciertos libros deben ser devorados, mientras que otros, más delicados y extremos tienen que masticarse y, después, digerirse.
Hay quienes dedican una vida entera y a veces hasta libros, en descalificar a alguien. El chiste fácil, el apodo lacerante, el diminutivo de menosprecio, el chascarrillo cáustico son el pan de cada día, una especie de gula a la hora de engullir al otro. Flota en el aire un continuo recelo, la costumbre de mirar con el rabillo del ojo, la precariedad del que quiere haber nacido dueño entre los semejantes.
Reflexiones e ideas engastadas en estos ensayos que se sustraen a la mórbida complacencia, a los lugares comunes, al discurso oficial, y merced a la música, la pintura, la historia, la filosofía, la mitología…, convierten su lectura en puro regocijo, en un aprendizaje gozoso, porque el estilo de Ramón -que te saja como si fuera una concertina- y su erudición compartida es admirable, sí admirable, y quizás podamos entender su mirar como amargo, pesimista, aciago (ahí aparecen Nietzsche, Sloterdijk…) pero viendo ahora mismo las noticias de la sexta, solo puedo dar la razón a Ramón, pues constato que esto se va a pique: las barbaridades humanas crecen exponencialmente y la estupidez 2.0 es ya viral.
Editorial Acantilado.2016. 224 páginas.