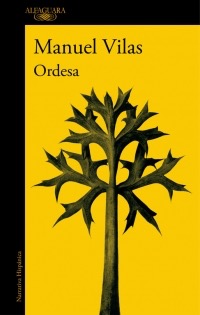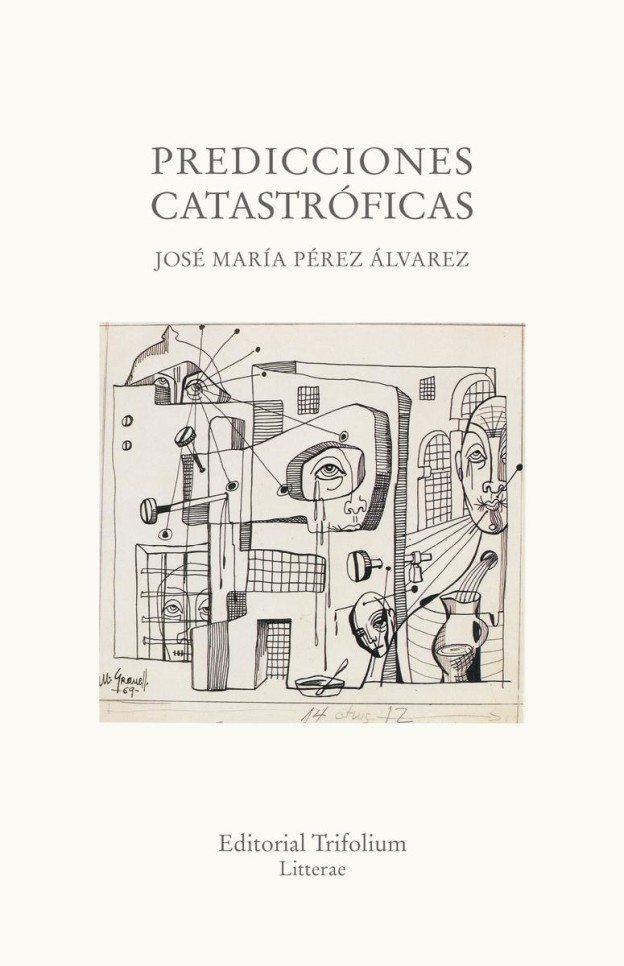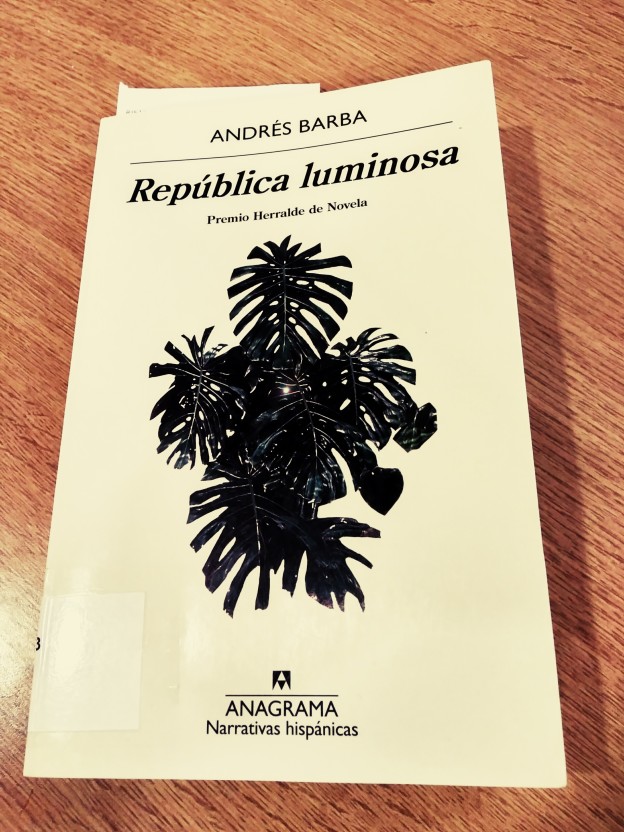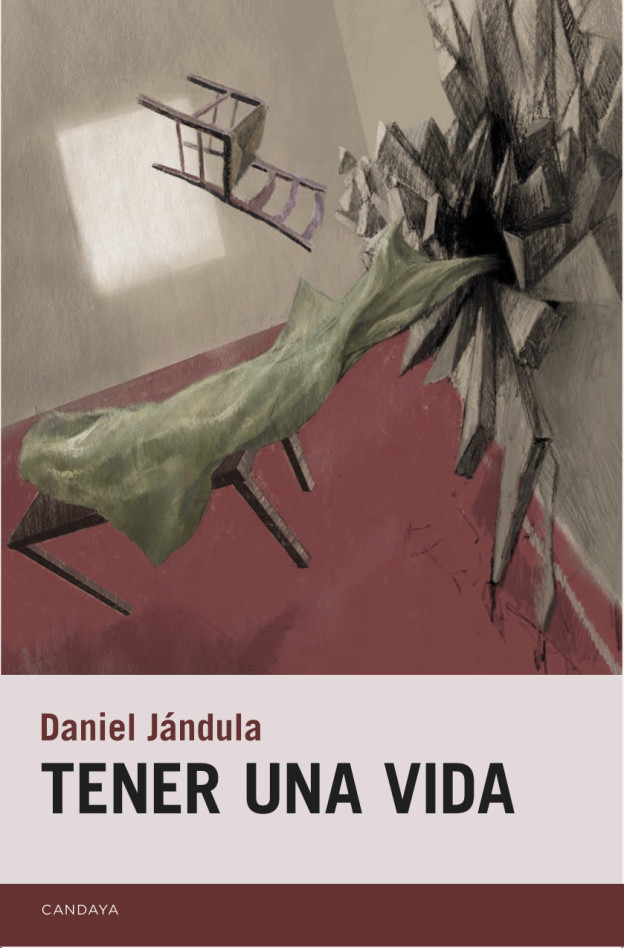Para qué escribir, se pregunta Manuel Vilas (Barbastro, 1962) en un momento de esta novela.
¿Para qué escribir? resulta una pregunta retórica después de haber leído y habitado Ordesa.
Escribir para que luego, a lectores como nosotros se nos parta el alma. Lo dice Millás y lo suscribo. Leer para pasar un buen rato, unas cuantas horas, unos pocos días. Leer para sentir y emocionarme mucho, como me pasó leyendo, por ejemplo, La hora violeta o Te me moriste de Peixoto. Leer para transformar nuestras mejillas en improvisados torrentes. Escribir sobre la muerte para dar sentido -y amar más- la vida. Sacar a pasear a los muertos, ya convertidos en fantasmas, evocarlos y encarnarlos y especular, como hacía Vicente Valero en Los extraños.
Ordesa es un canto (aquí requiem) a la vida y también a la bebida, hasta que en esa dislexia de bes y uves y antes de caer en un coma existencial -que sería un punto final- Vilas deja las bes y opta por vivir, aunque las horas abstemias sean entonces más pesadas y plomizas.
Morir no es necesario. No, no lo es.
¿Escribir para qué?.
Leía Ordesa y yo entendía Odisea y en cierta manera el libro de Vilas lo es. La vida no es si no tránsito, viaje, dejar el nido, y a toro pasado (si llegamos a ese momento) echar la vista atrás, regresar a casa, al pasado -que aquí es adic(c)ión- y en perspectiva, hacer balance sobre el papel, de lo que una vida ha ido siendo, una Ítaca que aquí sería el Barbastro de cuando Vilas tenía siete u ocho niños –años 70, cuando la vida iba más despacio y podías verla. Los veranos eran eternos, las tardes eran infinitas, y los ríos no estaban contaminados– y agarraba la mano de su padre y caminaba por las calles, ufano, exhibiendo a su progenitor. El viaje de Vilas es un regreso a su pasado familiar, un repliegue donde brilla con la luz inextinguible de un faro su padre Manuel, muerto a los 75 años y al que Vilas regresa una y otra vez, tejiendo y destejiendo su figura de anécdotas familiares.
Vilas no escribe desde el resentimiento, sino desde el sentimiento (me desarma la madre punki de Vilas), no desde el reproche, la censura, la reprobación o el resquemor, sino desde la comprensión, desde la aceptación (ahí quedan las palabras sobre Monteverdi), desde el amor en definitiva. Suena cursi: amor. Pero sin amor, todo es ausencia, vacío y precipicio. Siempre. Lo sabemos.
¿Escribir para qué?
Ordesa es una carta de amor hacia su padre, su madre, sus tías, hacia aquellos familiares que quedaron orillados, que la muerte sepultó y ya todos olvidaron (como sus abuelos), a veces adrede, incluso con saña. Hay también en el texto fotografías familiares, imágenes insertas en el texto, historias desveladas con especulaciones, reconstruyendo las vidas de esos rostros y cuerpos ahí im-presos.
Leer Ordesa, a pesar de que Vilas esté continuamente hablando de la muerte y del tiempo que le resta, y saque a pasear una legión de muertos, insufla vida, quita gravedad a ésta, la vivifica, la aligera, la expande, la despoja de pesos innecesarios, la deja en su esencia, la acrisola con el fuego de su verdad.
Ordesa es un viaje espacial a la España pobre de los años 60 y 70. La España negra, la España del desarrollismo, la España de la transición, la España de los odios atávicos. La España de la clase mediobaja. La España polarizada entre Barcelona y Madrid. La España actual de la crisis, de la corrupción, de los macrojuicios interminables.
Ordesa la siento como una autobiografía sincera, honesta, donde Vilas nos habla, sin sustraerse al humor, de su divorcio, su alcoholismo, sus hijos adolescentes (que pasan de él, como pasaba él de su padre a su misma edad. Sí, el eterno retorno), su trabajo como profesor de literatura al que renunciará después de dos décadas, su inasistencia a los funerales de sus seres queridos, su soledad (que te espere alguien en algún sitio es el único sentido de la vida, y el único éxito), sus quebraderos de cabeza sobre la cremación de sus padres, etc.
Ordesa es raíz, es arraigo, es el cordel que uno no quiere soltar porque de hacerlo, sabe que todo lo que le precede (todos los muertos familiares, todo lo que él es) se olvidaría. Escribir aquí es pelear a la contra, una lucha sin cuartel y feroz contra el olvido, opugnando palabras, a veces, en forma de potentes aforismos, con un fraseo constante y magnético.
Prefiero ser mi padre, dice Vilas. Me causa terror llegar a tener una identidad propia, dice Vilas.
¿Escribir para qué?.
Escribir porque a veces la literatura es amparo, lar y lumbre.
Leía el otro día un relato de Andrea Jeftanovic titulado La necesidad de ser hijo. Bien podría ser el título de este libro de Vilas. La necesidad de ser hijo, sí y la necesidad perentoria de sentirte y saberte amado y protegido, de que un ser querido te quite, como hizo Rachma, la culpa de encima y te devolviera la inocencia.
¿Escribir para qué?
Para leer esto:
Cuántas veces llegaba yo a mi casa, cuando tenía diecisiete años, y no me fijaba en la presencia de mi padre, no sabía si mi padre estaba en casa o no. Tenía muchas cosas que hacer, eso pensaba, cosas que no incluían la contemplación silenciosa de mi padre. Y ahora me arrepiento de no haber contemplado más la vida de mi padre. Mirar su vida, eso, simplemente.
Mirarle la vida a mi padre, eso debería haber hecho todos los días, mucho rato.
Acabo.
Dice Vilas que la maternidad y la paternidad son las únicas certezas. Sabes que darías tu vida por tu hijo sin pensártelo un segundo, sí, puro instinto, pura vida, pura y límpida literatura es esta Ordesa de Vilas.
¿Escribir para qué?.
Escribir para que un lector te dé las gracias por un libro, por un presente como este.
Gracias, Vilas. Así de sencillo.
Me comentaba un conocido que no visitaba librerías porque entre tanto libro se aturullaba y no sabía qué libro comprar, a no ser que alguien le recomendase encarecidamente y con determinación un libro, en cuyo caso iba a tiro hecho y lo compraba. Animo a comprar este libro de Vilas, a cursar una desiderata en una biblioteca pública, a reservarlo si ya lo tienen, a pedírselo a tu vecina, a comprarlo (algo improbable) en un librería de viejo, a instar a tus vástagos para que te lo regalen en el día del padre (o cualquier otro día) o bien dirigirte a una librería-cafetería cogerlo de la estantería e irlo leyendo a pequeños sorbos.
Lean a Vilas, sus muertos se lo agradecerán.