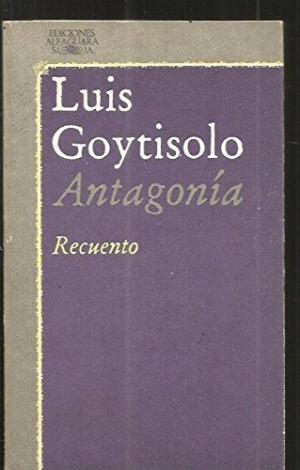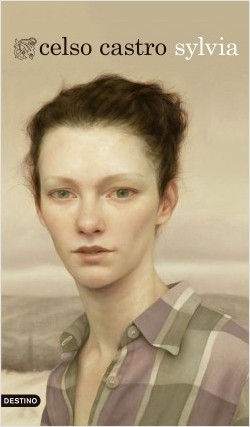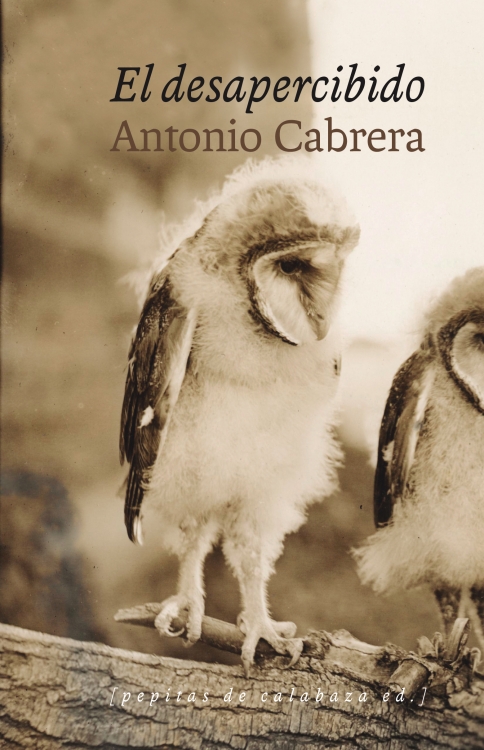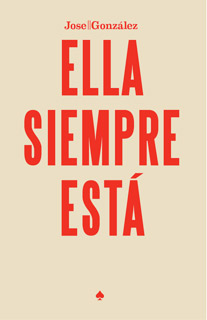Todos somos nada sin las palabras dime qué nos queda
Xoel López (Tierra)
Recuento -publicado en México en 1973, dado que en España el libro fue secuestrado por el Juzgado de Orden Público, y no se pudo distribuir hasta 1975- es la primera de las cuatro novelas que forman parte de Antagonía, que estoy leyendo en la edición de Anagrama, donde las páginas van muy bien surtidas sin apenas puntos y aparte ni páginas en blanco y con los diálogos insertos en el texto de forma indiferenciada. Podemos hablar del Londres de Dickens, del París de Balzac, del Madrid de Galdós. ¿La Barcelona de Luis Goytisolo?. Es muy posible, porque Luis Goytisolo (Barcelona, 1935) -suscribiendo lo que se dice en un momento de la novela- se erige como ese fiel cronista de las grandezas y miserias, de los dramas anónimos y cotidianos de sus ciudadanos -o de un puñado de ellos-, confiriendo un importancia crucial al matiz, y ahí Goytisolo va sobrado, donde su mirada va de lo microscópico a lo drónico- y del presente al pasado-, con igual suerte. Algunas páginas sí se me antojan redundantes o reiterativas, pero es tal la maestría de Luis, tal su capacidad para verter sobre el papel un texto que se nutre de mil aspectos, voces, matices, miradas, acontecimientos, descripciones, como si el empeño del autor fuera contarlo todo, cuyo objeto de estudio fuera la realidad y la historia de Cataluña -de Barcelona en concreto- desde 1930 hasta los años previos al fin de la dictadura , aunque creo que la narración hará las delicias no solo de los catalanes, sino de cualquier espíritu curioso, ávido de una prosa de digestión lenta y saciante -no por la cantidad, que también, sino por la sustancia-, pues lo que Luis demuestra, de una manera muy prolija y trabajada desde muchos puntos de vista, es cómo se conforma una nación, una identidad, la cual es un sumatorio de todo lo vivido por las generaciones previas, un palimpsesto de derrotas, conquistas, invasiones, migraciones…, aunque luego vemos cómo el político de turno, rebusque en el arcón de la historia aquello que mejor se adapte a sus intereses partidistas; un pasado que siempre puede ser modificado, reinterpretado, de tal modo que el hálito pretérito, torne en aliento patriótico, en una identidad que se moldea cual arcilla y se cuece luego a fuego lento en los dominios parlamentarios. Luis describe de manera exhausta la sociedad catalana, la burguesía monopolista y no monopolista, los campesinos que llegan a la ciudad, los obreros fabriles, las luchas estudiantiles, las huelgas, los planes de estabilización y de desarrollo, las octavillas, las detenciones (como la que sufre el narrador), las torturas, y antes la primera república, la restauración, la guerra civil, los paseíllos, los ajusticiamientos, banderas republicanas, comunistas, republicanos, anarquistas, burgueses, oligopolios, monopolios, el pueblo a Régimen…Luis aborda distintos aspectos, ya sea la estancia del narrador, Raúl Ferrer Gaminde, en la mili (la disciplina, las novatadas, ese codearse con extraños de toda clase social y origen, ¿unas vacaciones?, los permisos, la visita nefasta de la novia de entonces, las imaginarias…), los veraneos arcádicos en el pueblo, los paseos urbanitas: cartografía de la ciudad de Barcelona (plazas, calles, barrios…), a golpe de talón; la vida de los charnegos en la ciudad, el sexo tan natural y explícito como el comer o respirar, la conciencia de clase. Lenguaje desmedido, totalizador. Un narrar sin prisa, pero sin pausa, drenando la realidad. Es muy posible que se parezcan como un huevo a una castaña, pero a ratos Goytisolo me recuerda al Bernhard de Corrección, en ese ritmo jadeante, enseñoreándose con una prosa torrencial, que te deja exhausto, sin resuello. Luis describe una realidad más intensa de lo que ésta realmente es, expresada a través de la escritura. Se habla mucho sobre la naturaleza (muerta) del amor, ya sea a través del sexo, de los celos, de las infidelidades, los referidos al jade, la yoni, los escritos de Tong-Hiuan-Tsen, que destilan un humor erótico muy jugoso y sublimado. Luis, entre los muchos estilos y maneras de narrar que frecuenta recurre bastante al estilo Homérico y a esa manera de describir a base de metáforas con el «Así como…». Cuando lea las tres novelas restantes, comentaré Antagonía en su totalidad, ahora, tras la lectura de Recuento, cuya narración se ramifica hasta llegar al centro de nuestro ser, sólo puedo esbozar esto al 46%.