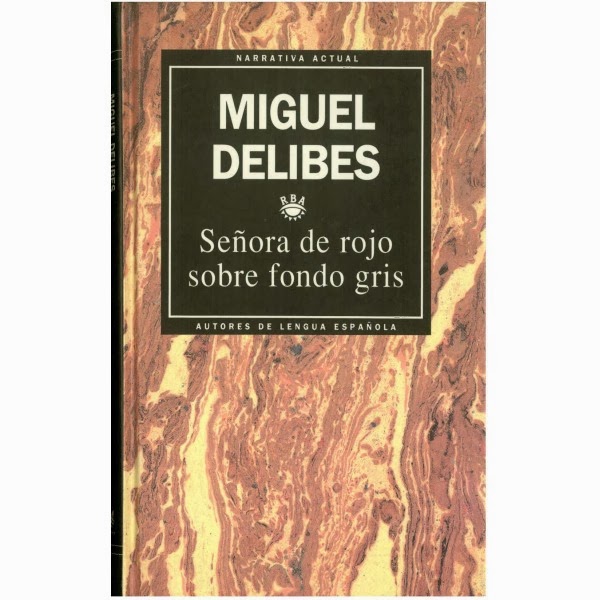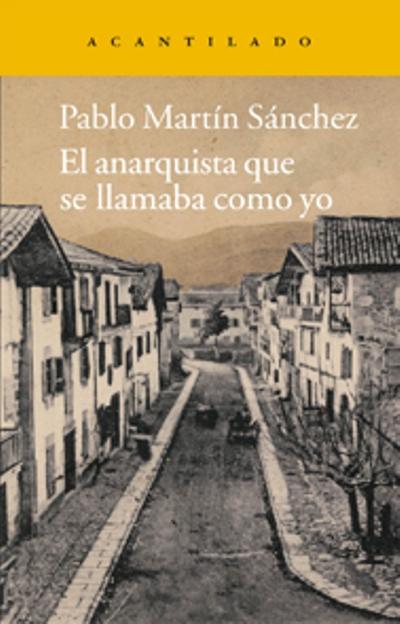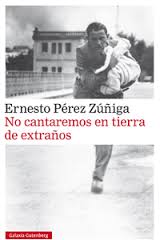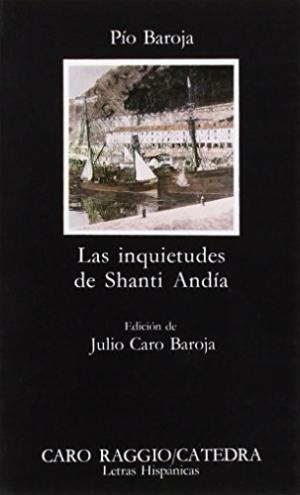Me alegro de que en el colegio entre los libros que leímos de Miguel Delibes -La hoja roja, El camino- no estuviera este, porque estoy convencido de que no hubiera entendido nada o no le hubiera sacado todo el jugo que tiene.
Cuando Flaubert hablaba de emplear en el narrar la palabra justa, Delibes en esta novela lo cumple a rajatabla, pues en 107 páginas construye una obra maestra, prodigio de concisión, claridad, emoción y alcance.
Un pintor escribe a su hija -encarcelada por motivos políticos, poco antes de que expirara el régimen franquista- una carta que le permitirá al viudo aclarar sus ideas y pensamientos, y recorrer lo que ha sido su existencia al lado de la mujer que ahora le falta, Ana, la misma con la que quería compartir su vejez, la misma que mejoraba la vida de los que tenía cerca, como si su talante, su forma de ser, fuera una varita que por arte de magia hiciera un mundo mejor, la misma que vivía por y para los demás, porque sabía que la felicidad de los seres queridos era la suya, la misma cuya energía y ánimo tiraba de su esposo, ayudándolo cuando los ángeles no bajaban y el lienzo en blanco cifraba su impotencia, la misma que cuando la enfermedad la merma, socava y transforma, decide que no quiere, para decirlo con los versos de Ungaretti Vivir del lamento, como un jilguero cegado, que la estética está por encima de una vida que no sea tal, que no encontrar su rostro en el espejo sería un desconocerse un borrarse en vida.
En un tema como este es muy fácil dejarse llevar por un sentimentalismo garrafonero, por eso la novela me resulta tan meritoria, porque Delibes no se regodea en el dolor, en la tragedia, sino que de manera sutil, progresiva, crea una atmósfera, que en el leer nos destroza por dentro y podemos experimentar un dolor reconfortante al ver lo que la literatura es capaz de lograr, al ver cómo en tan poco espacio y con que profunidad es posible honrar la memoria de un ser querido -Ana, es el trasunto de Ángeles de Castro, la mujer de Delibes, que murió a los 50 años-, con tamaña sensibilidad, de una manera tan bella, tan humana; una novela esta que quizás nos permita dar valor a lo esencial, a aquello que vale la pena, a aquellas personas que cuando nos faltan nos empequeñecen.
Me han gustado mucho las reflexiones sobre el genio creador y sobre la pasión lectora –vicio o virtud– de Ana, en la que todo aquel espíritu lector creo que se reconocerá.