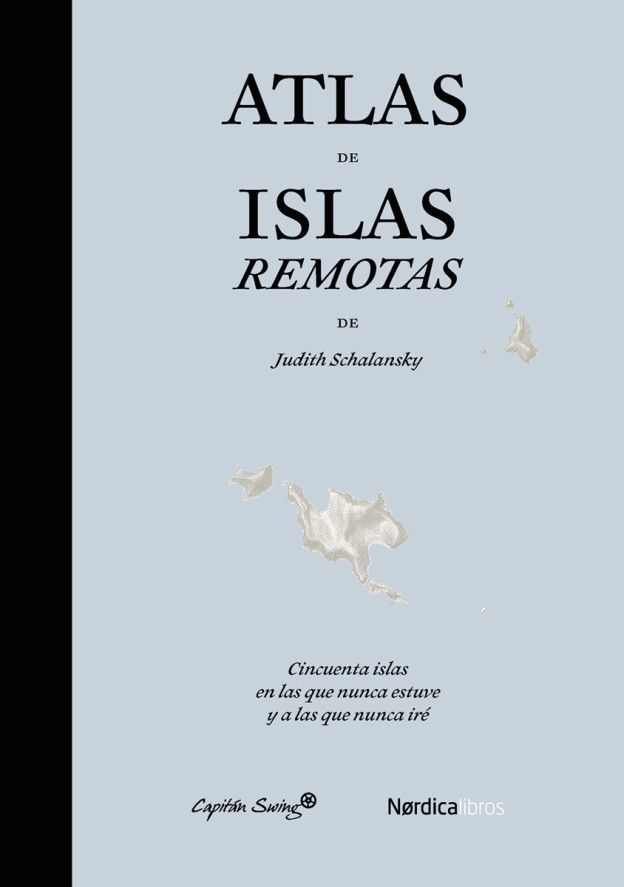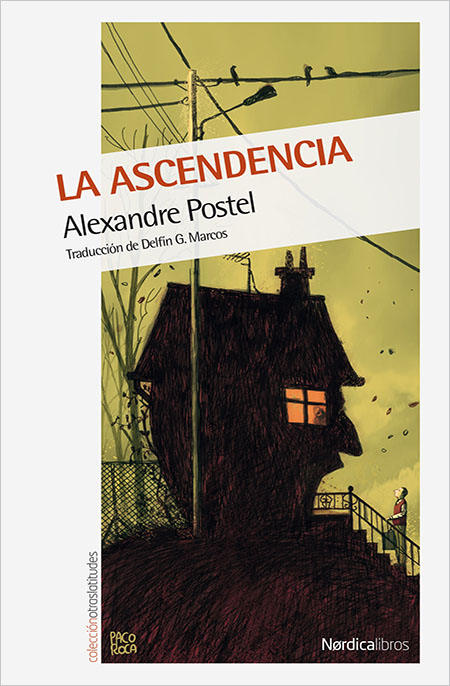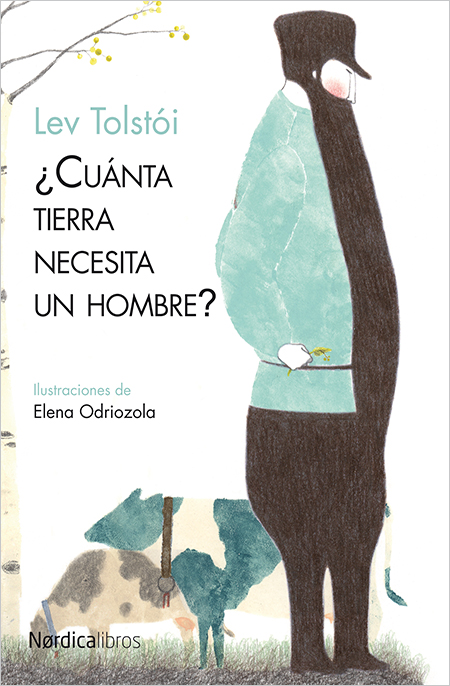Me resulta imposible no tocar la muerte sin recurrir al ensayo Filosofar es aprender a morir (Libro I, Capítulo XX) de Montaigne, que acaba así: Dichosa muerte aquella que no deja tiempo para preparar semejante aparato. El aparato va referido a la cabecera de la cama asediada por médicos y predicadores.
Mucho de esto le sucede a Iván Ilich, protagonista de la novela de Lev Tolstói al que no le faltó una vida acomodada de esplendor y riquezas materiales, que sufrió los sinsabores del matrimonio y gozó de los claroscuros de su progenie. Somos testigos de su auge y de su caída, de cómo mediada la cuarentena la enfermedad lo merma, socava, aniquila y borra, mientras debe lidiar durante unos cuantos meses con un final inmutable que lo pondrá en contra del mundo, al tiempo que se siente tan deseoso como temeroso de quitarse del medio, en la creencia de que su existencia -enferma y doliente- es una carga para sus familiares.
Lo que Iván experimenta, su miedo a morir, en mayor o menor medida, antes o después, es un sentimiento que todos experimentamos con un nudo en la garganta y cierta angustia.
Antes de expirar Iván piensa que “la muerte ya no existe” y así es, porque la muerte no llegamos a experimentarla, a vivirla, llegamos hasta la meta sí, a veces en condiciones calamitosas que acrecientan nuestro miedo o las ganas de partir, pero la muerte la experimentaríamos si pudiéramos volver de ella, cruzar la meta, volver la vista atrás y vernos ir.
No es el caso.
Nórdica libros, 2013, 160 páginas, traducción de Víctor Gallego Ballestero