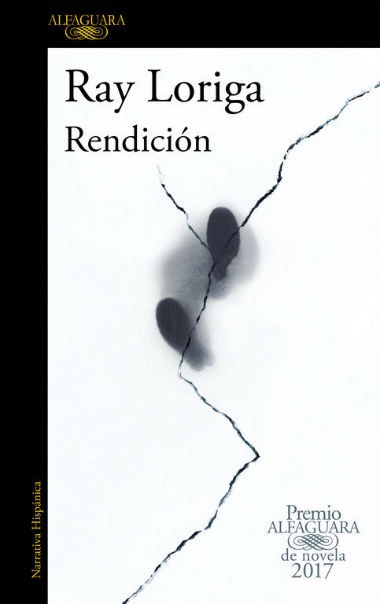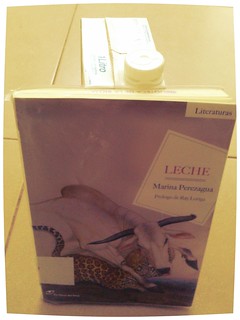El jurado que premió esta novela con el Premio Alfaguara 2017, habla de novela kafkiana y orwelliana, habla de una voz humilde y reflexiva, habla de una parábola luminosa sobre el destierro, la paternidad, la pérdida y los afectos. Con unos ribetes distópicos no tenemos una novela orwelliana ni kafkiana, esa voz reflexiva del narrador me suena muy simplona, la parábola luminosa es tan transparente como hueca, y respecto al destierro, la paternidad y la pérdida, esta novela nos puede traer ecos de La carretera, cuando una pareja (allá eran un padre y un hijo) con niño postizo en un escenario bélico, debe abandonar (aquí cremar) su hogar y buscar cobijo en una ciudad transparente, donde ese ambiente distópico se despacha de cualquier manera (prefiero con creces otra distopía reciente, El sistema de Salmón), mientras que el narrador, sin estudios ni cultura, va dando cuenta de lo que ve con un tono plomizo y limitado. Es lo que podemos llamar prosatiovivo dado que el lector se monta en unos caballitos o en unas sillas voladeras y da unas cuentas vueltas, no avanza (la novela tiene 210 páginas pero lo narrado resultaría igual con la mitad de páginas pues mucho de lo narrado es forraje distópico), y el dueño de la atracción, aquí el escritor, nos ofrece una “diversión” tan breve como episódica.
El narrador desoye además lo que cantaba Springsteen en No surrender y finalmente tira la toalla.
Uno tiene que saber cuándo su tiempo ya ha pasado, dice el narrador en sus postrimerías. Habida cuenta de los parabienes que esta novela ha recibido no creo que haya espacio para la autocrítica pero quizás para Loriga -del que hacía casi 20 años que no leía nada, desde Trífero– su tiempo ya ha pasado y lo que hacen estos premios no es otra cosa que resucitar un cadáver.