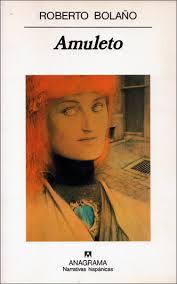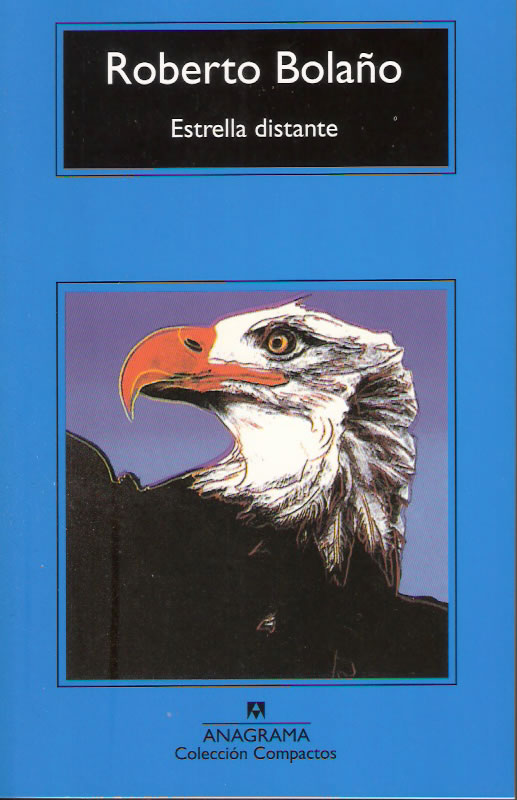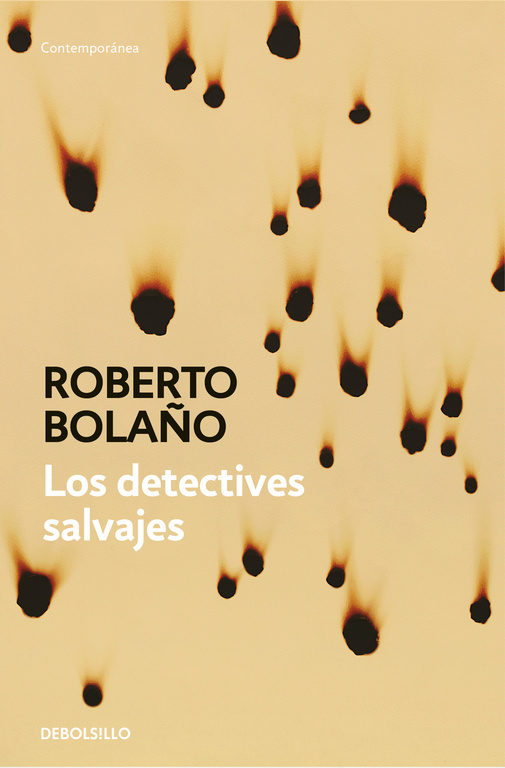Leía Amuleto de Roberto Bolaño y me venían en mientes algunas secuencias de El autor, película de Manuel Martín Cuenca (basada en El móvil de Cercas) en la que un aspirante a escritor, siguiendo las recomendaciones del profesor de su taller de escritura, se despelotaba en su casa, disponiendo los cojones sobre la mesa, a lo Hemingway. Me venía en mente esta secuencia por lo que la escritura puede tener de obsesión, escritura que se manifiesta aquí bajo la forma de una novela, novela que es un arte imperfecto, más imperfecto que otras disciplinas artísticas, decía Bolaño. Tan imperfecto que se podría estar reescribiendo ad infinitum.
Escribir creo que no pasa por poner la polla o los cojones sobre la mesa, como harían esos poetas machitos de los que se pitorrea la narradora de esta novela, la poeta Auxilio Lacouture, pero sí creo que pasa por estar dispuesto a sacrificarse en el altar de las letras, con todas sus consecuencias. Bolaño llega a los cuarenta, con problemas hepáticos menoscabándolo, consciente de que la muerte juega con las cartas marcadas y siempre gana y logra alargar la partida durante diez años, en los que se inmolará (vivificándose) escribiendo a un ritmo frenético (Amuleto la escribe en 1998), hasta que muere en 2003, a los cincuenta años.
Hace años tenía la idea de que Bolaño era un autor difícil, árido, donde sus novelas estaban pobladas de prostitutas de noctívagos, aherrojados a existencias bukowskianas. Esto lo pensaba hace casi dos décadas, cuando leí por primera vez Los detectives salvajes, sin apreciar esta novela en absoluto. Me perdí en aquella búsqueda, en su aventura detectivesca. Ahora, pasado un tiempo, no sé si con más con cultura, pero sí con unas cuantas lecturas a las espaldas, leo a Bolaño de otra manera (segunda lectura de Los detectives salvajes, 2666, Estrella distante). Lo leo, me conmueve y me jode mucho que Bolaño se muriera tan pronto.
En Amuleto Bolaño tiene la literatura y a sus poetas entre manos. Poetas chilenos a los que Bolaño conocía muy bien, a los que leía a fondo. En Amuleto Bolaño es Auxilio, la madre de los poetas mexicanos. Esta ahí la relación maestro alumno en la que los dos aprenden mutuamente. Parra, maestro de Bolaño reconocería como su carrera se vio relanzada tras las muy favorables palabras de Bolaño hacia su obra, lo que le hizo ganar lectores.
¿Qué sucederá con la literatura? ¿Qué sucederá con la novela? ¿Qué pasará con sus artífices?. Bolaño especula. Unos escritores irán a parar a las plazas de las ciudades en forma de estatuas, otros serán poetas de masas, otros serán olvidados con la muerte de su último lector.
A Bolaño le gusta jugar, y con estos juegos literarios un servidor se relame, leyendo todo lo que tiene que ver con las profecías literarias que Auxilio experimenta sobre autores como: Thomas Mann, Virginia Woolf, César Vallejo, Ezra Pound, Joyce, Cesare Pavese, Paul Celan, Pizarnik, Duras, Chéjov, Borges, Alfonso Reyes, Marguerite Duras (“Marguerite Duras vivirá en el sistema nervioso de miles de mujeres en el año 2035”).
Cuanto más leo (según que libros y según que autores) más disfruto a Bolaño. Si dos décadas atrás la lectura de Los detectives salvajes me pasó sin pena ni gloria, creo que fue porque la literatura no me gustaba tanto como ahora y cuando se habla en la novela de Jerzy Andrzejewski y de la traducción que hizo Pitol de la novela de Andrzejewski sé que habla de Las puertas del paraíso. Una novela preciosa. Respecto a Pitol, en su Autobiografía soterrada, comentaba los autores que según él iban camino de pasar a la posteridad. Entre ellos estaba Bolaño (junto a Piglia, Saer o Aira (el cual afirmaba recientemente en una entrevista: que leer a Ovidio puede ser mucho más estimulante que leer a DFW. Bolaño va en la misma línea y hay una apartado de la novela, una digresión, en la que acude a los mitos griegos. De hecho los textos grecolatinos nunca dejan de pasar o de reformularse).
Se puede hablar de un universo Bolaño porque en sus novelas uno lee y habita en ellas y aquí por ejemplo vamos cogidos del brazo de Auxilio, la madre de la poesía mexicana, aquella uruguaya residiendo en DF en el 68 se queda en la Universidad leyendo unos poemas encerrada en un baño en el preciso instante en el que los militares y los granaderos violan la autonomía de la universidad y entran en el centro. Auxilio resiste allá escondida durante dos semanas o más. Luego su leyenda crecerá, transformada su experiencia en metáfora proteica de la resistencia. Recuperamos también a Arturo Bolaño y a Ulises Lima. Como Bolaño era muy dado a la reescritura, aquí coge la figura de Auxilio que aparecía en el capítulo 4 de Los detectives salvajes, mantiene lo escrito y lo hila con dos temas importantes en su escritura: la muerte y el amor.
“porque la muerte es el báculo de Latinoamérica y Latinoamérica no puede caminar sin su báculo”.
La muerte que durante el siglo XX arrasaría Latinoamérica y Europa con abundantes dictaduras y guerras.
“Y los oí cantar, los oigo cantar todavía, ahora que ya no estoy en el valle, muy bajito, apenas un murmullo casi inaudible, a los niños más lindos de Latinoamérica, a los niños mal alimentados y a los bien alimentados, a los que lo tuvieron todo y a los que no tuvieron nada, qué canto más bonito es el que sale de sus labios, qué bonitos eran ellos, qué belleza, aunque estuvieran marchando hombro con hombro hacia la muerte, los oí cantar y me volví loca, los oí cantar y nada pude hacer para que se detuvieran, yo estaba demasiado lejos y no tenía fuerzas para bajar al valle, para ponerme en medio de aquel prado y decirles que se detuvieran, que marchaban hacia una muerte cierta. Lo único que pude hacer fue ponerme de pie, temblorosa, y escuchar hasta el último suspiro su canto, escuchar siempre su canto, porque aunque a ellos se los tragó el abismo el canto siguió en el aire del valle, en la neblina del valle que al atardecer subía hacia los faldeos y hacia los riscos”.
Esos niños que nos recuerdan La cruzada de los niños. Esos jóvenes desaparecidos, muertos, infaustos, para cuyos viajes iniciáticos solo tuvieron billete de ida.
Y el amor, ese pan candeal de nuestras existencias. Siempre ahí supurando en la literatura portátil, errabunda, deslocalizada de Bolaño.
“Y yo les digo (si estoy bebida, les grito) que no, que no soy la madre de nadie, pero que, eso sí, los conozco a todos, a todos los jóvenes poetas del DF, a los que nacieron aquí y a los que llegaron de provincias, y a los que el oleaje trajo de otros lugares de Latinoamérica, y que los quiero a todos”.
Si de Los detectives salvajes salió Auxilio y nació Amuleto, de Amuleto podría haber salido una novela que llevara por título La historia de mis dientes (adelantándose así a Luiselli).
Me gusta leer a Bolaño porque sus novelas quizás no sean un amuleto, ni tampoco una cota de malla contra el desaliento, pero me gusta pensar que sí.