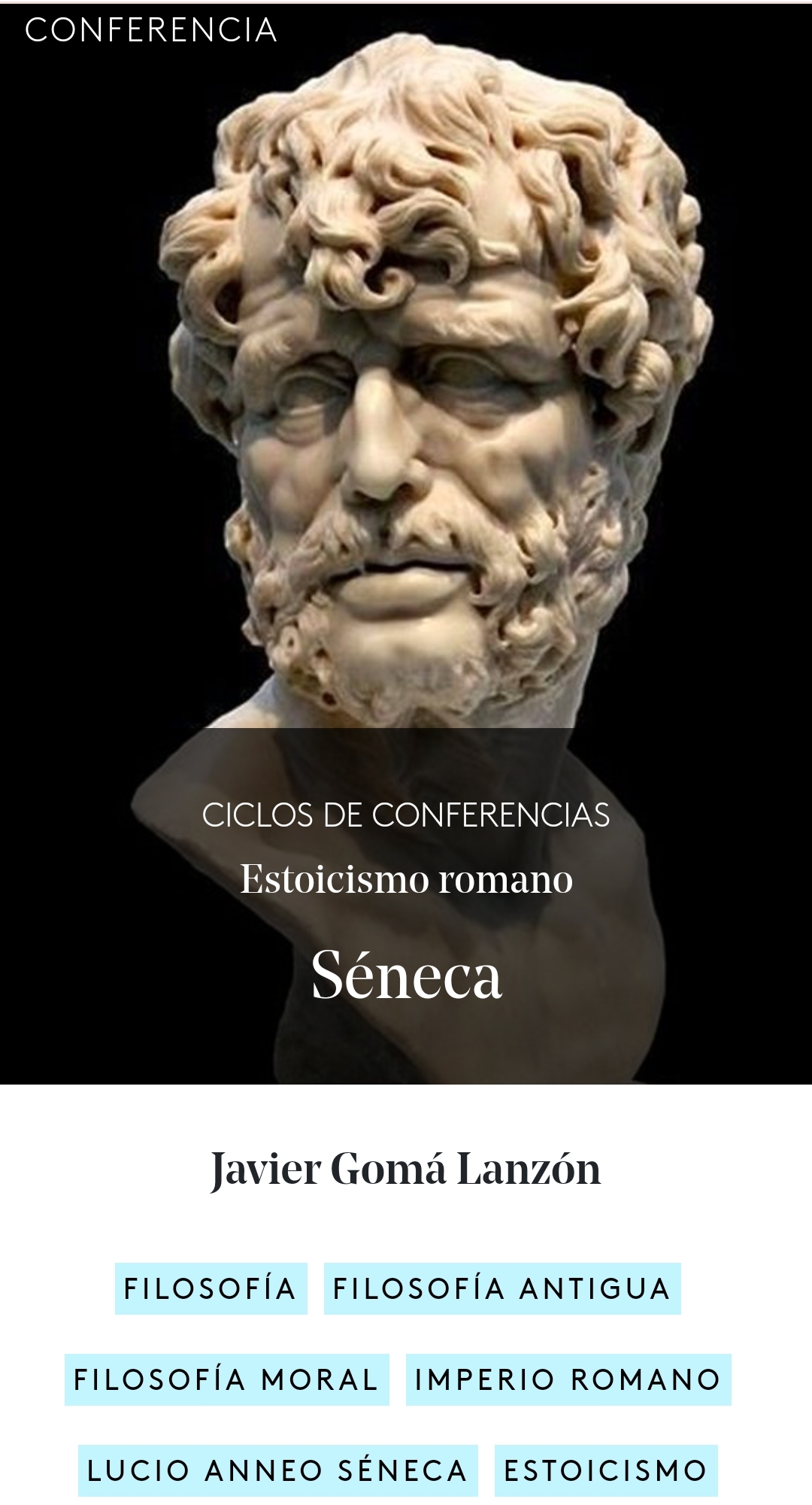Había leído Vanas repeticiones del olvido, obra dramática reunida 1992-2022, editada por Pepitas de Calabaza (editorial riojana que cumple 25 años), pero no había visto ninguna obra de La Zaranda, hasta ayer, que vi en el Teatro Bretón de Logroño, Manual para Armar un Sueño con texto de Eusebio Calonge.
En el sobrio escenario (apenas unas tablas, un espejo, una silla, y unas barras de metal) tres personajes. Primero uno solo. Parece encontrarse en el infierno, que es el olvido. Es un actor venido a menos y ya periclitado por el peso ineludible de las novedades, siempre acuciantes. Oye una voz que cree ser el eco, pero no. Es otro hombre que lo anda buscando. Desconfía y no sabe si la voz proviene de detrás de un espejo. Los dos hombres están condenados al olvido, cuando ante ellos aparece otro hombre con alas rojas, nada menos que un espíritu fáustico. Charlatán, sirena con cuyo canto trata de embelesarlos en su cháchara de números y cifras, de espectadores y posibles éxitos, del todo se vende si todos se venden. Cebando la vanidad del artista como se ceba a un pavo. Y resistirse aquí es medir su dignidad, apostar más por la obra en sí misma que por toda la faramalla que la rodea y que no tiene nada que ver con la obra.
Muy divertida resulta la escena en la que con los teclados tratan de enviar unas solicitudes, convertido todo este mundo digital en nuestro báratro de cada día.
Al fin y a la postre lo que nos queda son los sueños, la esperanza, y la imaginación. Esa es la divisa que correrá de mano en mano de generación en generación, siempre con las mismas preguntas, preguntándonos si esto que creemos vida es un sueño o no (ecos calderonianos), y si así lo fuera, habría que despertar entonces para seguir viviendo, resistiendo, siendo.