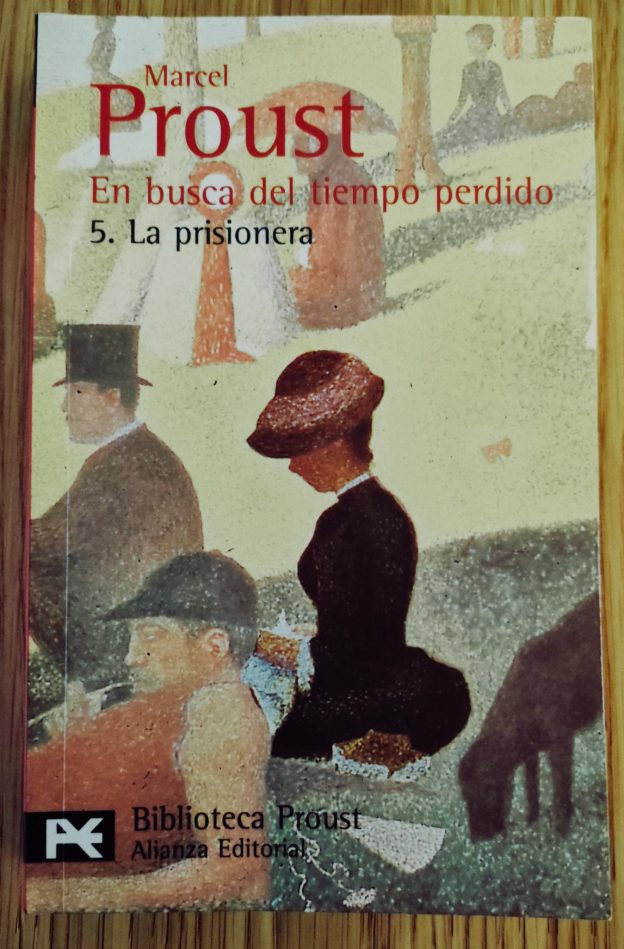En el último volumen de la saga el narrador vuelve al salón de madame Verdurin. Y lo hace a través de la narración de los hermanos Goncourt, recogida en sus Diarios. Ofrece así otro punto de vista al de Proust. No parece que esas figuras que encarecen los Goncourt sean tales, una vez medie la intimidad y así le sucede al narrador al leer cómo se alababan ciertas personas que no deberían ser objeto de alabanza.
Me recuerda esto la canción de Los Secretos: pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario.
Si los hechos históricos apenas permean la narración más allá de caso Dreyfus, en este último volumen nos encontramos insertos en la primera guerra mundial y aunque al narrador le parezca mentira que a una sola hora en coche de París se esté librando una guerra y sigan viviendo a cuerpo de rey, las malas noticias también vienen del frente, se sabe la cantidad de vidas jóvenes que la guerra está segando, como las 600.000 alemanes muertos en la batalla de Méséglise, y llevándolo al terreno particular, Roberto, el amigo del narrador, que aquí tiene mucho peso, muere en el frente. Mejor suerte correrá Morel que volverá del frente con una cruz de guerra.
Presente, otra vez, monsieur de Charlus, cuyo deterioro físico se hará visible, porque aquí uno de los personajes principales es el Tiempo. El mismo que el narrador se empecina con sus resucitaciones de memoria, en recuperar o recobrar, como si su ser fuera una mina a cielo abierto, cuya extracción de sí mismo, en un aluvión de recuerdos fuese su último empeño y también su legado.
Si Boecio recurría a la escritura, a la filosofía y a Dios para obtener un consuelo en sus últimas horas antes de morir, Proust, enfermo los últimos años de su vida, necesita de todo este lenguaje para crear un universo que pueda habitar y recorrer, buscando la esencia de las cosas, fuera del tiempo.
Y Proust piensa mucho aquí en su escritura:
me daba cuenta de que ese libro esencial, el único libro verdadero, un gran escritor no tiene que inventarlo en el sentido corriente, porque ya existe en cada uno de nosotros, no tiene más que traducirlo. El deber y el trabajo de un escritor son el deber y el trabajo de un traductor.
Para el escritor, el estilo es como el color para el pintor, una cuestión no de técnica, sino de visión.
Los verdaderos libros deben ser hijos no de la plena luz y de la charla, sino de la oscuridad y del silencio.
La obra del escritor no es más que una especie de instrumento óptico que ofrece al lector para permitirle discernir lo que, sin ese libro, no hubiera podido ver en sí mismo.
Volviendo al Tiempo, las reminiscencias en cuanto a la magdalena en la infusión de té, para el narrador son equivalentes a las que pueden encontrar en las Memorias de ultratumba, o en Sylvie de Gérard de Nérval. También en la obra de Baudelaire.
Decía que Roberto ocupa aquí un papel relevante, y también el narrador recupera la figura de Rachel, una de sus novias y la relación que está mantiene con Berma, la actriz de la que el narrador, entonces un crío, se quedaba prendado en El camino de Swann.
Si morir es ir apagando las luces en nuestro interior, como si de una casa se tratase, y próximamente vacía, así el narrador ya al final se plantea escribir una obra, que ya estaba escrita, después de 3743 páginas de texto bien apretado, y piensa en el rostro de su madre en el beso de buenas noches que anhela y no llega y así el círculo se cierra y el final es el comienzo.
Seis meses en compañía de Proust. No ha sido tiempo perdido, pero dudo que haya dejado en mí la semilla de la relectura.
En busca del tiempo perdido.
1. Por el camino de Swann
2. A la sombra de las muchachas en flor
3. El mundo de Guermantes
4. Sodoma y Gomorra.
5. La prisionera
6. La fugitiva
7. El tiempo recobrado